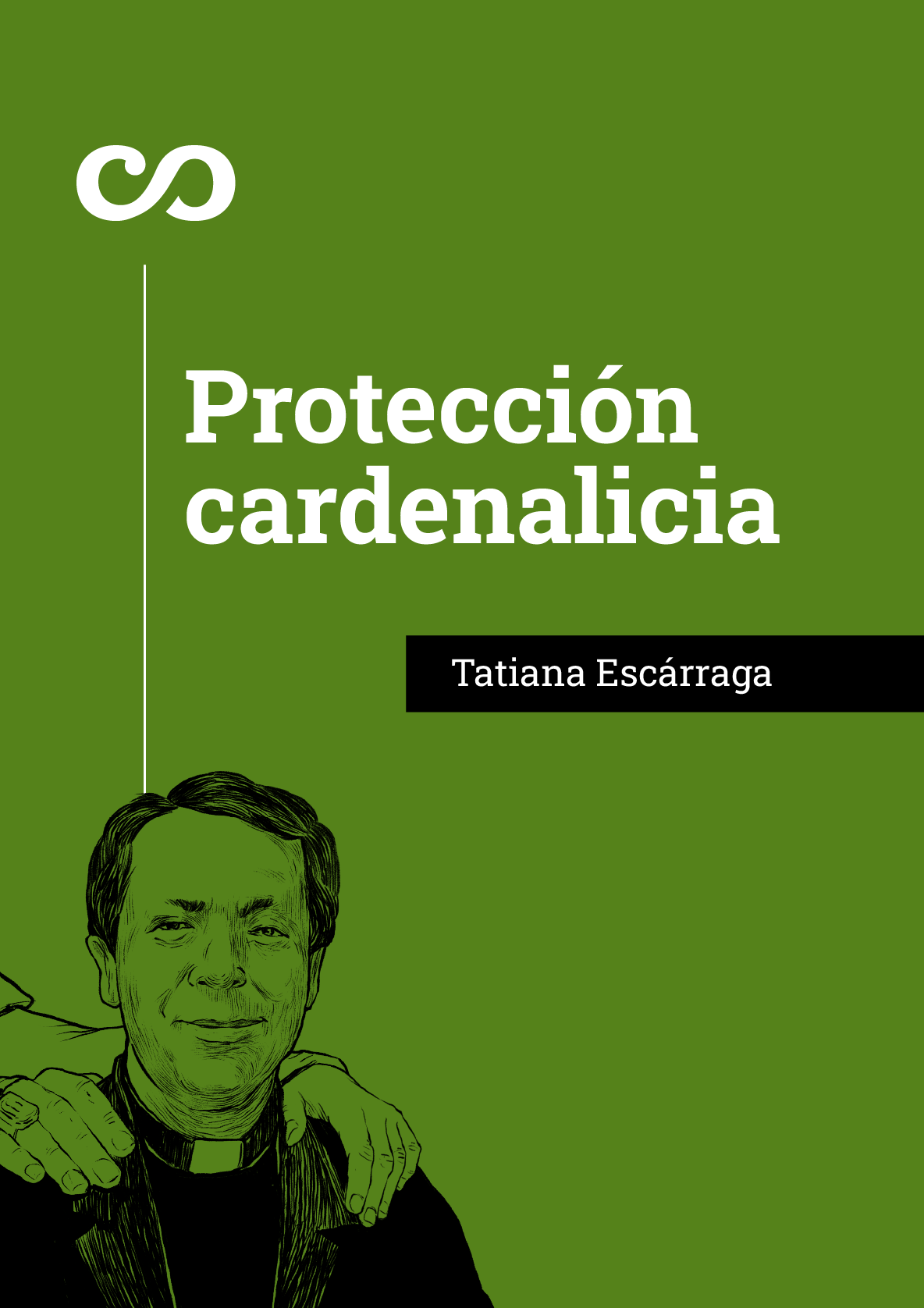Recuerda la luz del sábado por la tarde. Las plantas, la vista desde el segundo piso, la cocina, la chimenea, la ventana grande, el sofá viejo de lona, de color gris sucio, contra la pared, debajo de la ventana grande. Un sofá de esos que cuando te sientas, te hundes. Recuerda que estaba en El Rodeo, una vereda de La Calera, un municipio ubicado dieciocho kilómetros al nororiente de la capital. Había llegado allí la noche anterior, a bordo del carro del sacerdote Ancízar Martínez Blandón. Se habían detenido en una tienda y comprado whisky, cigarrillos, comida.
Llegaron a la casa, «un chalé antiguo», dice él. Llegaron y bebieron whisky. Recuerda que se tomó un trago, tal vez dos, y se sintió extraviado, perdió el conocimiento, puede ser que se haya emborrachado. Recuerda un encuentro sexual agresivo, a las malas, sin que hubiera podido oponer resistencia porque no tenía voluntad. Fue un abuso que entendería años después, cuando se reconstruyó pedazo a pedazo, luego de varias crisis, de tanto tiempo sin ponerle nombre a lo que pasó en La Calera. Tenía dieciocho años y era el año 2007. Tiene claro que fue en el sofá gris, que fue su primera vez en el sexo, que esa imagen grotesca a veces lo persigue, que aún siente rabia.
Diremos de él que se llama Camilo, pero ese no es su nombre real, porque no está listo para ponerle rostro a una historia que todavía le pesa. Nació en Bogotá, en abril de 1989. Es abogado, mide 1.80 metros, lleva la barba en forma de candado, luce gafas para ver con marco negro, tiene los ojos un tanto rasgados, las manos gruesas y los músculos fuertes. Porta una libretita de apuntes y un lapicero. Cuando habla, también escribe. Dice: «Te voy a contar lo que recuerdo de la casa». Y hace un croquis: «Aquí está la carretera, por aquí es la puerta, hay una subida, está el parqueadero, las paredes, el cuarto, el baño».
Es una mañana de mayo de 2023 y estamos en una cafetería de Chapinero, en Bogotá. Camilo me dice varias veces que es un hombre feliz, agradecido con la vida porque tiene trabajo estable, amigos y una familia que le ha expresado afecto. Pero también me repite que carga en silencio el lastre que le dejó el vínculo con el cura Martínez Blandón. Eso lo atormenta. Apenas hace unos tres o cuatro años que empezó a hacer un proceso de memoria y de introspección; que se preguntó a qué se debían sus problemas de ansiedad, sus problemas en las relaciones afectivas, en el sexo.
Antes de llegar a la cafetería se sintió nervioso, como si se le hubieran alborotado antiguos fantasmas. Cuando se mira al espejo ve a un hombre atrapado en un episodio que encapsuló tanto en su cabeza que llegó a creer que se lo había inventado. «He pagado “loquero” por mucho tiempo, pero todavía no he sanado», dice y repite la frase «tengo rabia» mientras se muerde el labio inferior. «Es que uno se encierra en su trabajo, en sus cosas y se hace el huevón, el huevón, el huevón. Y muy seguramente debe haber más víctimas. Ojalá todas hablen, ojalá todo salga y todo se sepa».

Camilo fue el típico niño perfecto, el que no da problemas, el más inteligente, el más juicioso; el que sacaba los primeros puestos del salón. Se crió en el seno de una familia de clase media en el barrio Muzú, en la localidad de Puente Aranda. Estudió en el colegio Santa Isabel de Hungría, que está en el mismo barrio y pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá. Allí hizo la primaria y el bachillerato, como sus hermanas. Un día, cuando estaba en undécimo grado, en 2006, recibieron la visita del vicario Francisco Nieto Súa, que en ese momento reclutaba almas con vocación sacerdotal. Por influencia suya y del rector del colegio, entonces el padre Daniel Arturo Delgado, fue presentado ante el seminario menor de Bogotá.
Tú tienes vocación, le dijeron. Y Camilo pensó que sí, que hubiera podido ser sacerdote porque quería salvar al mundo. «Inventos que uno se dice a sí mismo», me aclara. Y porque había crecido en un ambiente católico, muy espiritual y centrado, de misa de domingo y de creencias inamovibles alrededor de la Iglesia católica.
Al seminario menor iba los sábados y los domingos para su discernimiento vocacional, una formación en la que se va perfilando al futuro sacerdote. Cuando llegó, le explicaron que debía elegir a un director espiritual, un cura asesor que ejerce de guía y de fiscal de la fe y la aptitud. Una figura a la que el alumno le plantea dudas, miedos, angustias y tristezas. De la lista que le presentaron, escogió a un párroco en una vereda de Ciudad Bolívar, una zona remota de la ciudad, entusiasmado como estaba con la idea del servicio y el sacrificio.
El rector del seminario, Héctor Arbeláez, le sugirió que buscara otro director espiritual. «Ciudad Bolívar está muy lejos», le dijo, y le recomendó a Ancízar Martínez Blandón, el cura de la parroquia San Luis Beltrán, en el barrio Polo Club. «Es muy bueno y asesora a alumnos del seminario mayor», le aseguró Arbeláez. Camilo recuerda que lo llamó. Dice su número de memoria mientras lo va escribiendo en la libreta. «No sé si todavía lo conserva», piensa en voz alta.
Esa primera vez que vio al padre Ancízar Martínez Blandón debió ser martes o miércoles por la tarde. No sabe bien si era el primer o el segundo semestre de 2006, hay ocasiones en las que duda de las fechas. Esa tarde lo encontró en el seminario mayor: el que iba a ser su director espiritual era un tipo bajito, muy delgado, vestido de negro riguroso. Le impactó su presencia. Dieron una vuelta por el lugar y acordaron verse cada quince días en el despacho parroquial. Ancízar tenía cuarenta y siete años. Camilo, diecisiete.

Hacia el final de 2006 le dieron la noticia: había sido admitido en el seminario mayor. Le esperaban siete años de estudios para convertirse en sacerdote en contra de los deseos de su madre, que no lo veía en ese papel, y de la resignación callada de su padre, que siempre ha respetado sus decisiones. Se alegró de que lo recibieran, pero también sintió algo de alivio, pues ya en ese momento sabía que era homosexual. Ingresar al seminario suponía tener una vida libre de estigmas, le evitaba tener que dar explicaciones o responder a preguntas incómodas sobre su sexualidad. El sacerdocio respondería por él. Se sentía a salvo.
Apenas ingresó al seminario mayor cambió de director espiritual. No es que viera nada malo en Ancízar, el respeto y la obediencia iban siempre por delante, pero sus abrazos, el cariño excesivo que parecía profesarle, la cercanía, los regalos, las atenciones desmedidas, lo incomodaron. Había cierta confusión. «Era como un conflicto de interés», dice. Además, los rumores sobre el padre eran crecientes, aunque él no les daba crédito. Lo peor fue una vez que estaba tomando trago con un compañero del seminario mayor, Antonio, cree que se llama. Este le dijo, así, de la nada:
—Tenga cuidado con Ancízar.
—¿A usted cómo se le ocurre decir eso? ¡Hablar mal del padre Ancízar!
—Cuando yo estuve en el proceso de menores tuvimos un compañero en esa época al que Ancízar le pagó una rinoplastia. Además, vimos cuando se le subió al carro a la vuelta del seminario.
—Eso es mentira —zanjó Camilo.
Y se lo contó al padre. Y expulsaron a Antonio.
«En ese momento yo no veía las cosas como eran realmente», me dice Camilo y hace una pausa para pedir otro café.
La vida en el seminario siguió su ritmo. Los estudiantes solo podían ir a casa los miércoles y los fines de semana prestaban sus servicios en las parroquias. Camilo relata que en esos vaivenes Ancízar se fue acercando más. Lo pretendía con galanterías: lo tocaba, lo abrazaba fuerte, le regalaba lociones, camisas, todo lo que llegaba a su parroquia y que desechaba terminaba en sus manos. Él pensaba que no había nada malo en aquella actitud, incluso cuando el padre lo besó.
Fue en la parroquia San Luis Beltrán. O eso cree, porque no lo recuerda bien, ni cómo se sintió tras ese beso. Fue raro, pero no le dio más vueltas. Era Ancízar, el padre Ancízar, el que había sido su director espiritual, el sacerdote en el pedestal, el ídolo, un representante de Dios en la tierra. Tiempo después fue el paseo a La Calera, donde ocurrió aquella espantosa primera vez.

Luego del abuso del que asegura haber sido víctima, Camilo asumió que tenía una relación con Ancízar. «Este hombre me protege, me trata bien, me acepta como soy», pensó. El párroco, por su parte, comenzó a introducirlo en su círculo, pero nunca le dio a entender que eran pareja. Los encuentros sexuales, sin embargo, se sucedían. Y cada vez pasaban más tiempo juntos.
Camilo admite que se vio inmerso en una relación tóxica donde por momentos se desconocía. En junio de 2008 lo sacaron del seminario por falta de vocación y fue a parar como «todero» a la parroquia Santa Clara, a donde habían trasladado al sacerdote. En septiembre de ese mismo año descubrió que el padre mantenía una relación paralela con otro joven. Aparentemente ese fue el motivo de la ruptura, pero luego volvieron.
Las crisis de nervios, la ansiedad, el consumo exagerado de alcohol, la depresión; todo eso fue apareciendo después sin una explicación aparente. Mientras toma sorbos pequeños de café, Camilo va narrando los episodios más oscuros de esa época. «Me convertí en una persona que no soy, en un tipo muy raro, ¿sabes? Yo me portaba mal. Y bebía y bebía y fumaba y fumaba y yo nunca había sido así. Me da vergüenza».
La situación se complicó por las pésimas relaciones de Camilo con la hermana de Ancízar, que también trabajaba en la parroquia Santa Clara. Y terminó de empeorar cuando, en diciembre del 2009, el párroco —Camilo no sabe por qué— convocó a sus padres para anunciarles que era homosexual. Ambos salieron del despacho parroquial ofuscados, sorprendidos con la actitud del sacerdote. «La vida íntima de mi hijo no es asunto suyo», recuerda Camilo que le dijo su mamá a Ancízar. Ella, que ya venía intuyendo que algo no estaba bien, lo obligó a denunciar su relación con el sacerdote como única condición para que regresara a la casa, pues en el último año prácticamente vivía en Santa Clara.
Reprendido por sus padres —su familia se convirtió en un infierno—, en guerra con Ancízar, sin trabajo estable, sin dinero (el sacerdote incluso le había dado para pagar un semestre en la Universidad Externado), asomado a un abismo, Camilo decidió obedecer a su mamá y contarle a la Arquidiócesis sobre la relación que sostenía con el párroco. Pero en su declaración no solo habló de ese vínculo, sino de la manera inapropiada —por tratarse de un superior— como Martínez lo fue seduciendo hasta llevarlo a La Calera.

El primero en escuchar su testimonio fue el cardenal Rubén Salazar Gómez, quien lo remitió al Tribunal Eclesiástico de Bogotá, que en ese momento presidía el vicario judicial Darío Álvarez Botero, mencionado en el libro Este es el cordero de Dios como uno de los coordinadores de la estrategia de encubrimiento a treinta y ocho sacerdotes denunciados en Villavicencio por abusar sexualmente e inducir a la prostitución a un hombre, desde su niñez hasta su edad adulta. De esa conversación con Álvarez Botero hay una frase que se le quedó grabada a Camilo: «Me dice “¿usted cuánto mide? Porque Ancízar es como de 1.40 o 1.50”, dándome a entender que era imposible que hubiera abusado de mí. Yo tuve ganas de contestarle: claro, por eso me tuvo que emborrachar o drogar, porque de otra manera no hubiera podido».
En el expediente que le entregó la Arquidiócesis de Bogotá hace poco —después de presentar un derecho de petición— y que está incompleto, consta su declaración, fechada el 2 de septiembre de 2010, y en la que ofrece detalles de lo sucedido. En ese mismo expediente reposan otras dos cartas con fecha del 24 de ese mes, con la firma de Camilo autenticada en la notaría tercera de Bogotá, dirigidas al cardenal Salazar y a Álvarez Botero y en las que se retracta de lo dicho «de manera libre y consciente». En esos escritos habla de «ira e intenso dolor», de un episodio sexual «autónomo y espontáneo», siendo mayor de edad y de su «improcedente, precaria y pueril actuación».
—¿Por qué se retractó? —le pregunto a Camilo en este café largo de un día de mayo en Chapinero.
—Me manipularon, me dijeron que cómo iba a hacerle ese daño a la carrera del padre —me responde mirándome con los ojos encharcados de tristeza.
Según su versión, cuando se abrió el proceso en la Arquidiócesis fue contactado por el abogado René Meneses, quien además era íntimo amigo de Martínez Blandón. Fue él, me asegura, quien lo convenció de negar lo que había dicho.
—Yo sufría mucho por todo lo que me había pasado, por lo que le podía pasar a Ancízar, por haberlo conocido. Eran tantas cosas para un muchacho de veinte años. No sé cómo aguanté y no me terminé matando, la verdad. El caso es que el abogado y su pareja, también abogada, se hicieron los bonachones conmigo, como si fuéramos amigos. Ella me decía: «Llora, libérate». Y claro, yo ya había conseguido lo que había querido, que en ese momento era volver a la casa y estar con mi familia bajo la protección de mis papás.
Sus padres nunca se enteraron de cómo se originó la relación con el sacerdote Ancízar, ni del abuso en La Calera, ni del tormento por el que ha deambulado todos estos años. Hasta ahora su historia solo la conocía un íntimo amigo. Todavía, dice Camilo, está aceptando y asumiendo que su sexualidad no se desarrolló de manera normal, sino en medio de un hecho traumático. «Es muy jodido para un joven ingresar a su vida sexual de esa forma. Mira el tiempo que ha pasado: dieciséis años después yo sigo cargando con las secuelas».

Ancízar Martínez Blandón nació en octubre de 1959 en el departamento de Caldas. Se ordenó sacerdote en 1984 y llegó a convertirse en un hombre poderoso en la Iglesia católica, protegido por un círculo de otros poderosos. De él se sabe que es amigo de los obispos auxiliares de Bogotá, Luis Manuel Alí Herrera y Germán Medina Acosta y que incluso ha sonado para obispo de la capital.
Cuando estaba en la parroquia Santa Clara, al norte de Bogotá, a sus misas acudían personajes como el expresidente Álvaro Uribe o el condenado exministro Andrés Felipe Arias, de quien era amigo, según Camilo. Después de la liturgia, asegura él, Arias y otros subían a comer a la casa cural. Por allí pasaban magistrados de las Cortes, parapolíticos, protagonistas de la política nacional. «A él le gustaba mucho ese nivel, y lo hacía muy bien», relata Camilo.
Busco a Ancízar Martínez Blandón un domingo a mediodía en su parroquia actual, Santa Rita de Cassia, contigua a la Clínica del Country, en un sector exclusivo del norte de Bogotá. Esta mañana otro cura lo reemplaza. Los auxiliares que están en la misa me dieron tres versiones distintas sobre su ausencia: que está de vacaciones, que se ha ido a un retiro espiritual y que está incapacitado por una operación a la que fue sometido.
Encuentro a Ancízar siete días después, en la misma misa del domingo a mediodía. No me sorprende la devoción que le profesan sus feligreses. En el momento del saludo de la paz, una niña que no tendrá más de diez años sube y lo abraza. Cuando termina la ceremonia hay una larga fila de gente esperando para saludarlo. Martínez Blandón reparte besos y abrazos, agarra de los cachetes a la misma niña que subió un poco antes a abrazarlo, sostiene las manos de otras niñas que aguardan por él.
El sacerdote atiende con paciencia y una sonrisa en la boca a cada una de las personas que están en la fila. Hay un hombre, una mujer y una chica joven. Él les toca la cabeza a todos y cierra los ojos en señal de oración por la mujer, que va vestida de camisa roja y pantalón negro. Otros le llevan botellas de agua que él bendice. Alguien más se aproxima con la figura de un Cristo, unas flores y un cuadro enmarcado.
Me acerco, le cuento el motivo de mi visita. El sacerdote parece retraído, ni su voz ni sus formas se alteran. Me toca el cabello con delicadeza, dice algo sobre los rizos y continúa con los ojos fijos en su mano agarrando mi pelo mientras le insisto en que debo hablar con él para conocer su versión sobre el caso que investigo. «Habla con el Tribunal Eclesiástico o con la Arquidiócesis», me dice. «Te llamará mi abogado, René Meneses», y se despide.
Volvemos a hablar por teléfono unas semanas después. El padre Ancízar insiste en que se trata de «un caso ya cerrado» que tuvo una «recta solución». Asegura que no hay acusaciones graves en su contra y que no hubo ningún delito. «No, no, no», repite al escuchar la versión de Camilo sobre el abuso sexual en La Calera.
El abogado René Meneses niega cualquier influencia sobre Camilo para convencerlo de que se retractara de su acusación contra Martínez Blandón. «No hubo ninguna influencia porque él sabía de su conducta, él no era ni un niño, ni un bebé, ya era una persona adulta. Ese caso fue a Roma, allá se tomaron decisiones; yo no sé a qué viene este tema, por qué a estas alturas, después de tantos años. De todas maneras, esa es una investigación que hizo tránsito a cosa juzgada, entonces no sé por qué debo comentarle. Además, usted no tiene facultades judiciales», me dice Meneses antes de cortar la llamada.
El que era entonces vicario judicial, y quien tomó la declaración de Camilo, el sacerdote Darío Álvarez Botero declinó hablar conmigo. Desde la Cancillería de la Arquidiócesis me contestaron que solo se pondrían en contacto con Camilo para responder a sus inquietudes. Él pidió por segunda vez el expediente con su declaración, tras confirmar que estaba incompleto, pero en una carta fechada el 23 de junio de 2023 el canciller Hernán Javier Hernández Ruiz le dice que su petición ha sido «atendida y resuelta de manera oportuna, clara, completa y de fondo».
Hernández Ruiz dice en su misiva que en la Iglesia católica «no se adulteran ni falsean documentos, situaciones o archivos», afirmación que es falsa según lo demuestra la investigación periodística de este libro, y apela a la vigencia del Concordato, el tratado internacional que firmaron Colombia y el Vaticano en 1973, sobre el ordenamiento jurídico colombiano para recordar que los procesos canónicos son «absoluta y altamente confidenciales. Pacta sunt servanda». Es decir, que «lo pactado obliga».
Una fuente que siguió el caso me confirmó que Ancízar Martínez Blandón fue separado de su cargo desde el momento en el que se conoció la denuncia de Camilo. A pesar de la retractación de este, la investigación siguió su curso y llegó a la Santa Sede, desde donde se le impuso una pena. De hecho, dice la fuente, estuvo suspendido varios años.
La «pena canónica» consistió en separarlo de sus actividades en la Iglesia, pero no hubo investigación, ni juicio, en el sistema jurídico colombiano. Todo quedó reducido a una problemática relación homosexual entre dos adultos, en contra de la doctrina de la Iglesia católica que impone el celibato entre sus sacerdotes. Martínez Blandón tuvo una supuesta recuperación «interior» en todos los aspectos, y se le ayudó con salidas psicológicas y espirituales. Después fue redimido y volvió a ejercer como párroco.
Las denuncias en su contra quedaron prácticamente borradas de los archivos secretos de la Arquidiócesis de Bogotá, o al menos así se desprende de la respuesta a un derecho de petición. En ese documento se le solicitó al cardenal Luis José Rueda suministrar los nombres de los sacerdotes que hubieran tenido denuncias de abusos sexuales, pero Martínez Blandón no aparece. Ni él ni decenas más cuyos nombres el cardenal protege.
El cardenal Luis José Rueda Aparicio es el actual arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Su liderazgo va encaminado a seguir encubriendo a sacerdotes pederastas y abusadores sexuales, según se desprende de la investigación publicada en este libro. Rueda contrató a una prestigiosa firma de abogados para negarse a entregar los archivos secretos y mintió en su respuesta al derecho de petición, delito que se tipifica como falsedad ideológica en documento privado.
Sobre este caso, como sobre tantos otros de abusos sexuales en la Iglesia católica se imponen el miedo y el silencio, la culpa y la vergüenza de las víctimas, la impunidad de los victimarios. Hay quienes, como Camilo, procesan el dolor y deciden contar su tragedia para que no les pase a otros. Pero hay quienes deciden cerrar el capítulo y arrojar la llave, como Esteban, que tampoco se llama Esteban, pero me autorizó para contar pedazos de su historia solo con la condición de no decir su nombre.
Esteban debía tener catorce años cuando conoció a Ancízar Martínez Blandón. Recuerda que fue en una parroquia en el barrio El Tunal. Allí fue catequista y monaguillo. «Éramos muy cercanos», me dice. En esa época creyó que su relación había sido consensuada. ¡Apenas tenía catorce años! Lo vio después: su modus operandi. La manipulación. Los rumores sobre el comportamiento del sacerdote. No lo denunció porque le tenía cariño. «Hubo afecto sincero, no me interesa dañarlo», me asegura y en sus palabras se adivina una cierta tristeza.
La relación sentimental con Ancízar se prolongó de forma intermitente durante al menos diez años. Incluso llegó a ser paralela a la de Camilo. Pero Esteban no quiere volver sobre ese asunto. «Yo ahora soy psicólogo, asistí a terapia y ese es un tema cerrado», concluye. A Camilo, en cambio, el pasado todavía se le atraviesa.