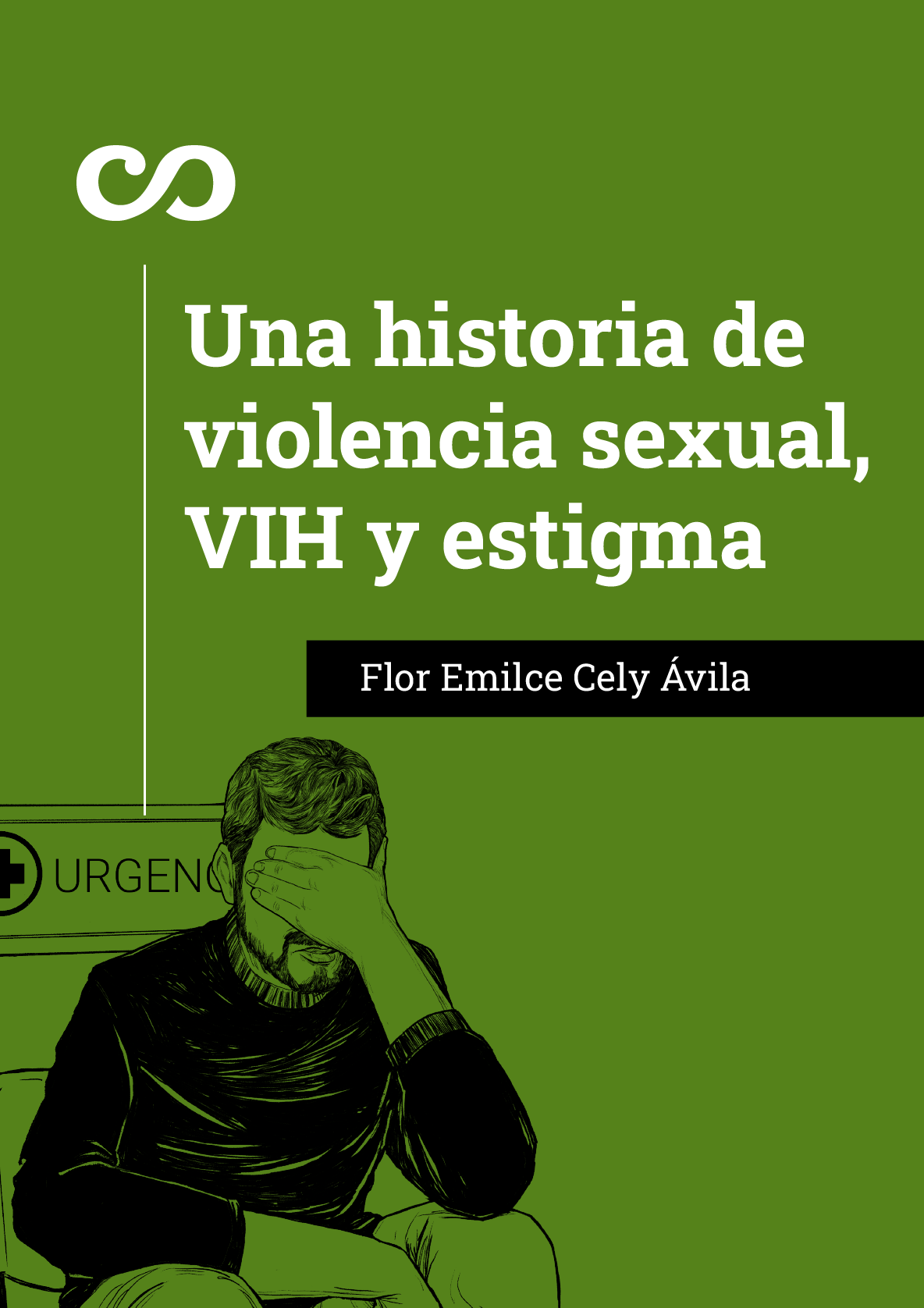Carlos1 tenía setenta y dos horas. Tres días para buscar atención urgente en Bogotá.
Al primer centro médico llegó con mareo, embotamiento y calor en la cabeza. Acudió allí, a la clínica Marly, porque era la más cercana a su casa y, después de consultarlo por internet, se enteró de que cualquier hospital estaba en la obligación de atenderlo y brindarle el tratamiento de urgencia que requería. «Necesito ayuda», le dijo al celador. «Acabo de tener una relación sexual no consentida». El señor le respondió que, dado que el país se encontraba en uno de los picos de covid-19, no lo podía dejar ingresar y que tenía que ir a su EPS. Carlos se devolvió a su apartamento, tomó agua, se recostó. Poco a poco, empezó a tomar conciencia de lo que le había sucedido. De golpe, le invadió un miedo enorme. ¿Qué debía hacer? Recordó que en el país existen protocolos para casos de abuso sexual. Le asaltó el pánico porque no podía borrar de su cabeza las fotos y las líneas de chat que había recibido hacía más o menos una hora: «No vaya a hacer nada estúpido, tengo VIH».
Un par de días atrás, Carlos había conocido a un hombre que le había parecido atractivo. Quedaron de verse en una panadería la mañana siguiente. Carlos llegó a las 9:00 a. m. y el hombre ya estaba allí; tomaba café y tenía frente a él un plato de galletas en la mesa. Como en ocasiones pasadas, su idea era conocer a la persona, hablar un rato y mirar si realmente le gustaba lo suficiente como para tener un encuentro sexual. Comenzaron a hablar de todo un poco. Carlos pidió un tinto y lo acompañó con una de las galletas. Momentos después empezó a sentirse mareado y con la cabeza caliente. La sensación de malestar aumentaba. El hombre no parecía inmutarse. Carlos decidió terminar la galleta; no había desayunado. Salieron de la cafetería, quiso irse a su casa, pero el mareo no lo dejaba caminar bien, sentía que perdía el control de su propio cuerpo. Estaba a punto de desvanecerse. El hombre le ofreció agua e insistió en acompañarlo a su apartamento.
«Y hasta ahí tengo más o menos recuerdos», dice Carlos, con el aliento contenido. Cuando volvió a recuperar la conciencia, estaba muy cerca de su apartamento, solo. Con esfuerzo, entró y se preguntaba qué era lo que le había sucedido. Una hora y pico de su vida había desaparecido de su memoria. No podía recordar los hechos ni las imágenes, solo un par de olores, de esos que infestan los espacios por lo fétido. Forzando la memoria, logró capturar algunas escenas de pesadilla: el gesto de su mano estirada pidiendo algo desesperadamente, el galope desbocado de su corazón.

Horas después de ser rechazado en el primer hospital, Carlos volvió a revisar el protocolo para esos casos. En la lectura confirmó lo que ya sabía: cualquier centro médico debía brindarle el tratamiento PEP (profilaxis posexposición), diseñado como una medida de urgencia para personas que han estado expuestas al VIH y que debe iniciarse a más tardar dentro de las setenta y dos horas posteriores a la posible situación de contagio. Así que decidió dirigirse a otro hospital cercano, la clínica Palermo. Pero antes de salir volvió a bañarse y se recostó un rato para reponerse del mareo. Llegó a la segunda clínica a las dos de la tarde. En el centro de salud recorrió cubículos y consultorios y nadie parecía poder ayudarlo. Tuvo que repetir su historia varias veces y lo devolvieron a hablar con la enfermera que de mala gana lo había atendido en la recepción. El reloj no dejaba de correr en su contra.
Carlos le repitió una y otra vez a la enfermera que había tenido «una relación sexual no consentida». Las palabras «abuso sexual» o «violación» no le salían de la boca. No las pronunciaba en parte por el miedo, pero en parte por la culpa y por el prejuicio dirigido a sí mismo. Aún no se permitía asimilar y comunicar que, siendo hombre, había sido violado. «A los hombres nos cuesta un poco más, dado que culturalmente hemos sido educados —en este país y en el mundo— a no pedir ayuda en todos los sentidos… Porque pedir ayuda pareciera ser un signo de debilidad, o algo que está más asociado con lo femenino, con las mujeres, que son las que piden ayuda constantemente y no los hombres, ¿no?».
La enfermera lo miraba con desconfianza.
—Pero ¿cuándo ocurrió? ¿Y fue con un hombre? Es que ustedes se buscan eso —le dijo.
Al poco tiempo, ella lo despachó para su EPS; por culpa de la desorientación, Carlos había acudido a una clínica común y corriente y no, como le habían sugerido en el primer centro médico, a la de su promotora de salud.
Una vez más, se devolvió a su casa con el peso de la perplejidad a cuestas: «¿Qué es lo que está pasando? Solo estoy pidiendo ayuda, la que deben brindarme según el protocolo establecido». Nuevamente la ducha, la orilla de la cama, la culpa. Nuevamente la ansiedad, las preguntas, el vértigo. Llamó, entonces, a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida. Allí le recomendaron que hiciera lo que ya había hecho dos veces: ir a urgencias. Lo motivaron para que insistiera.

Carlos conoció a su pareja en 2011. En esa época, recién entraba a la universidad y en una reunión de un grupo de apoyo a la diversidad sexual se cruzó con Jorge. Durante el primer semestre fueron solo amigos, luego comenzaron una relación que retó a Carlos; Jorge era mayor y tenía más experiencia que él. «Me movió muchas fibras, pero también me enseñó muchas cosas». Los primeros años de relación fueron de encuentros y desencuentros, algunas rupturas temporales, muchos aprendizajes y ajustes. Años más adelante, después de una separación, decidieron reiniciar la relación y, dos años después se fueron a vivir juntos. «Habíamos crecido, estábamos en momentos diferentes de la vida, ya teníamos una concepción diferente de lo que para cada uno era el amor, ya no era tan infantilizado, tan idealizado». Desde entonces han vivido juntos. Primero, ajustándose a las limitaciones de un apartamento pequeño. Más adelante, con mejores trabajos e ingresos, en espacios más amplios. Hoy comparten su hogar con varias mascotas. Cada tanto, la casa se desborda con el caudal de amigos que los visitan para cenar o tomarse unos tragos.
A estas alturas de la relación, ambos están convencidos de que una de las garantías de un vínculo largo y de calidad tiene que ver con la conversación franca sobre los términos que la regulan, que deben ser negociados, renovados y respetados. De esa forma, llegaron a la fórmula que les ha funcionado desde hace un tiempo: la relación abierta (un tipo de relación en la que hay consentimiento para que las dos personas se involucren en relaciones sexuales o románticas con otras personas, sin considerar esto infidelidad. Se las entiende así como relaciones no monogámicas consensuadas).

3:30 p. m., seis horas después del «evento», como él mismo lo nombra. Carlos se dirigió al tercer centro médico, al de su EPS, Sanitas, en la antigua sede de Teusaquillo. A esa hora, con menos mareo, pero con el estómago vacío, se encontraba irritable. Su relato era lacónico y su demanda de tratamiento, enfática. La respuesta de la médica que lo atendió fue: «Cálmese y espere, debo ir a consultar qué hacer en este caso». Algo en su actitud le hizo sospechar que ella tampoco conocía el protocolo, y tenía razón. Buscó otra opinión en el centro médico, pero la persona con la que habló tampoco tenía idea alguna. Al final, le pidieron que regresara al otro día para hacerse la prueba de VIH; los resultados le llegarían veinticuatro horas después.
En 2012, el Ministerio de Salud aprobó el Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual (actualizado en 2021). Allí establece que se debe hacer una prueba de VIH rápida (de cuarta generación, cuyo resultado sale en treinta minutos), para proceder con el tratamiento profiláctico de la manera más rápida posible. También establece que se debe brindar una atención integral a las víctimas, que incluye remisión a profesionales de la salud mental, así como recolección de evidencias y «la activación de las rutas de protección y justicia», para que oriente a la persona sobre el procedimiento en caso de que quiera hacer una denuncia. En síntesis, los empleados de la EPS Sanitas no hicieron lo que debieron haber hecho.
Esa tarde, Carlos llegó a su casa con el ánimo en el piso. Nunca se había sentido tan vulnerado por ser homosexual. A las negativas de un tratamiento al que tenía derecho se sumaba la actitud y el prejuicio del personal de salud. La médica de la EPS le había preguntado una y otra vez si su relación había sido con un hombre y si tenía una pareja estable; y él tuvo que explicarse y justificarse.
Carlos hoy sabe que en esa situación no tenía por qué haber dado explicaciones y, además, el personal de salud no tenía por qué haberle hecho esas preguntas. Pero en ese momento solo se sentía derrotado. Se dijo: «Ya no voy a hablarle de esto a nadie más». Ya no quería seguir pensando en la cuenta regresiva o en el tratamiento que evitaría que el virus se propagara a sus glóbulos blancos y lo contagiara; ya no quería pensar, ya no quería saber de nada.
Esa noche, sin embargo, recibió una llamada. Era la gente de la Liga contra el Sida; le dijeron que fuera a su sede. Hizo un último esfuerzo y se dirigió a la antigua casa en Teusaquillo. Allí se sintió por primera vez escuchado; por primera vez alguien le preguntó cómo estaba, cómo se sentía. Después de la violencia del encuentro de la mañana y de buscar infructuosamente ayuda en tres centros médicos, se derrumbó en llanto. Encontró una escucha abierta y empática; le brindaron asesoría y contención emocional. También le hicieron una prueba rápida de VIH, que resultó negativa, y le aconsejaron dirigirse al otro día a un hospital universitario para seguir exigiendo la aplicación del tratamiento de emergencia. Lo animaron a ir, pero al mismo tiempo le advirtieron que no esperara una mejor atención de la que ya había recibido, que lamentablemente los casos de abuso y vulneración de derechos en centros médicos eran muy frecuentes; que se trataba de una dolorosa realidad para muchos hombres homosexuales. Y que todo lo que seguiría para él, en términos de atención en salud, iba a ser muy duro. No se equivocaban.

El amor contemporáneo ha adoptado varias formas innovadoras. Una de ellas es el poliamor; otra, la relación abierta. Ambas retan las formas tradicionales de las relaciones amorosas y, sobre todo, a ese platillo, degustado por unos y sufrido por tantos, de las infidelidades escondidas.
Después de varios años viviendo juntos, Carlos y Jorge se sentaron a hablar sobre otras formas de vivir el amor. A Carlos, la sinceridad de la conversación lo llevó a aceptar la propuesta de abrir la relación. En un principio, lo hizo para no cortarle las alas a Jorge y no tanto por él mismo, pues, en ese momento, no le convencía del todo volar de esa manera. Los términos del acuerdo se discutieron hasta pactarse: la casa estaba prohibida para encuentros sexuales con terceros; no se podía pasar la noche o todo el día con esos otros y tampoco estaba permitido desarrollar vínculos afectivos.
Ese primer acuerdo no duró mucho tiempo. A Carlos le costaba trabajo lidiar con sus inseguridades y la idea de salir con alguien más le generaba ansiedad. Después de otra charla, los dos decidieron cerrar la relación abierta por un año. Unas sesiones reveladoras de terapia llevaron a que Carlos quisiera intentarlo de nuevo y tomaron la decisión de reabrirla. El acuerdo les funcionó hasta la pandemia del covid-19, cuando el encierro los condujo a una especie de monogamia no voluntaria. Solo en 2021 tantearon una vez más la posibilidad de verse con terceros. Y fue entonces cuando Carlos conoció de camino al trabajo, y luego se citó en una panadería, con un hombre que lo drogó y lo abusó. «Creía que por el hecho de ser un hombre adulto, que asumía su sexualidad de manera responsable y autónoma ya estaba distante… como alejado de ciertos peligros, nunca me imaginaba que eso me pudiera suceder».

Segundo día. Han pasado veinticuatro horas. A las 9:00 a. m., Carlos llegó al cuarto centro médico, el Hospital Universitario de la Universidad Nacional, con la solicitud del tratamiento y, finalmente, lo atendieron según el protocolo establecido. No solo le hicieron la prueba rápida del VIH, sino que le hicieron pruebas toxicológicas (la mayoría de los médicos del día anterior se mostraron indiferentes ante el hecho de que Carlos hubiera sido drogado con una sustancia que le alteró la conciencia y la conducta). Le dijeron que ese mismo día podía iniciar el tratamiento profiláctico, pero que debía esperar al final de la tarde para que llegara el kit de medicamentos.
Carlos respiró tranquilo por primera vez. Pero el sistema le falló de nuevo. Los medicamentos estaban desactualizados, correspondían a un tratamiento aprobado hasta 2016 y no podían suministrárselos. Así que volvió a escuchar esa ingrata recomendación que lo desconsolaba y lo desesperaba: debía volver a su EPS, Sanitas, para que le autorizaran los medicamentos necesarios. Y la autorización llegó, pero al otro día, el tercero, unas sesenta y dos horas después del evento. Y fue solo eso, la autorización. En este punto del relato, Carlos calla. El nudo que tiene en la garganta enreda las palabras e impide que salgan durante unos minutos.
Tres días después de recibir la autorización, el sexto desde que empezó su suplicio, Carlos recibió el tratamiento PEP. Ya era demasiado tarde: se tenía que haber aplicado en las primeras setenta y dos horas. Solo hasta ese momento, la EPS le puso atención a su caso. Programaron para que se hiciera la prueba de VIH al final del primer, segundo y tercer mes. Carlos había entrado en el «periodo de ventana» o en la «ventana inmunológica», el tiempo que existe entre el momento de la posible exposición y el momento en que una cantidad suficiente de anticuerpos ha sido producida por el cuerpo como para que el virus pueda ser detectado en un examen. El resultado más importante era el del tercer mes después de la relación sexual no consentida; cualquier resultado negativo anterior no era del todo fiable.
En una cita médica con la EPS, se encontró con las palabras consoladoras de una doctora: «Tranquilo, tú vas a estar bien; ya te vas a dar cuenta de que a los tres meses tú vas a salir negativo y no va a suceder nada; cree en Dios, trata de orar». Pero para Carlos esos tres meses fueron una pesadilla. Su cabeza les daba vueltas a los tenues recuerdos del momento en que fue abusado y pensaba día y noche en los caminos que se abrirían con el resultado de la prueba. Tenía la esperanza de que el examen saliera negativo, y por eso no le contó a nadie, ni siquiera a Jorge. No dormía bien, y cuando lograba cerrar los ojos, le arremetía una ansiedad tan terrible que sentía ganas de tirarse por la ventana. Sin embargo, continuaba con su vida y su pena en silencio. Trabajaba, intentaba terminar sus tareas. «A pesar de que me repetía constantemente que no tenía la culpa, me sentía muy culpable. Me volví un ermitaño».
¿Mala suerte? ¿Negligencia? ¿Falta de oraciones? Algo sucedió nuevamente: el resultado de la prueba de VIH del tercer mes, la definitiva, se refundió. Otra vez, Carlos emprendió un peregrinaje, de la médica general a la trabajadora social, y de ahí al coordinador: «Qué pena con usted, se extravió la prueba, hay que volverla a tomar». Zozobra, angustia y desespero. De nuevo. Finalmente, Carlos no recibió los resultados, pero sí una cita de una Institución Prestadora de Salud (IPS) para dos consultas: una con psicología y otra con infectología. Ahí Carlos lo supo: el resultado era positivo y esa era la «sutil» manera en que el sistema se había confabulado para comunicárselo.

Quince años y muchas batallas libradas por activistas pasaron desde la aparición de los primeros casos de VIH (hacia 1981) hasta que se presentó la primera terapia antiviral altamente efectiva, en 1996. Esta permite «detener la replicación del virus, recuperar los linfocitos CD4 que combaten las infecciones, reducir las hospitalizaciones y mejorar la sobrevida», según informa la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Las personas que están en esa terapia presentan una carga viral indetectable y no pueden transmitir el virus al tener relaciones sexuales. Esto se conoce como I = I. Significa: indetectable es igual a intransmisible.
Como Carlos tuvo un diagnóstico temprano del virus, unos tres meses después del contagio, se ha podido someter al tratamiento, que consiste en la toma de una píldora diaria, Triumeq (que combina tres medicamentos antirretrovirales: tenofovir, lamivudina y dolutegravir). El tratamiento puede tener algunos efectos adversos, como dolores de cabeza o malestares estomacales, pero es efectiva en un 99 % para prevenir el contagio si se toma según lo prescrito. De manera que hoy Carlos es I = I. Para llegar al Triumeq, sin embargo, Carlos tuvo que recorrer un camino espinoso. En un comienzo, la EPS le recetó una serie de medicamentos que tenían efectos secundarios perturbadores: náuseas, insomnio, sueños vívidos, ansiedad exacerbada. Fue todo un triunfo lograr que su prestadora de salud le aprobara la píldora, que puede llegar a costar hasta $500.000 al mes. En Colombia existen instituciones como Red Somos, que se ocupan de brindar atención y, hasta donde les es posible, algunos medicamentos a la población migrante con diagnóstico de VIH y que está totalmente desprotegida.
Carlos es consciente de que muchos de los avances de hoy se deben al trabajo de los movimientos activistas. La presión que ejercieron en los ochenta fue determinante para reducir los tiempos de espera en la aprobación de nuevos fármacos en Estados Unidos. En esos años, artistas como el pintor Keith Haring (EE. UU., 1958-1990), la fotógrafa Nan Golding (EE. UU., 1953) y muchos otros visibilizaron una epidemia que el gobierno conservador de Ronald Reagan prefería ignorar. Desde los noventa, los esfuerzos se han centrado en que toda persona con VIH pueda acceder a tratamiento sin costo alguno. Y también en que se conozca la verdad sobre el virus y lo que significa para las personas portadoras, con el fin de erradicar los estigmas y los prejuicios que terminan en la exclusión y en la revictimización. La lucha continúa.
Según la OPS, en 2021 había 3,8 millones de personas con VIH en la región de las Américas; 2,5 millones en América Latina y el Caribe. La cifra de personas que mueren por causas relacionadas con el sida en América Latina pasó de 40.000 en 2010 a 29.000 en 2021. Respecto al tratamiento antirretroviral, a finales de 2021, aproximadamente 1,5 millones de personas que viven con el VIH lo estaban recibiendo en América Latina y 230.000 en el Caribe. En Colombia, según un informe del Instituto Nacional de Salud, en 2022 se reportaron 19.183 casos nuevos de VIH/sida. Se encontró que en un 98,6 % de los casos el mecanismo probable de transmisión fue sexual; y el 81 % de estos en hombres (15.529).

Jorge no tenía VIH y, aunque la carga viral de Carlos no era tan alta, había que protegerlo. A los tres meses del evento, con el diagnóstico de Carlos confirmado, decidieron solicitar para Jorge un tratamiento que se llama PrEP (profilaxis preexposición) y que consiste en un medicamento de toma diaria que puede reducir el riesgo de contagio del VIH. «Esa fue otra lucha», recuerda Carlos. Por reglamentos del sistema de salud, las EPS están en obligación de suministrar este medicamento. En la cita médica para conseguirlo, los dos se estrellaron de frente con el prejuicio y el estigma. Según recuerdan, el médico que los atendió les dijo: «Esa pastilla es como la anticonceptiva. Desde que salió para las mujeres, todas se volvieron casquivanas. Esto es lo mismo, porque los manes piensan que al tomarse una pastilla pueden acostarse con quien quieran y se pierde la responsabilidad». Lo bueno fue que aún le quedó espacio en su fórmula médica para prescribir, además de sus agudas analogías, el medicamento de la PrEP, que Jorge toma desde entonces.
En cuanto a Carlos, el proceso de aceptación ha sido doloroso. «Cambió mi vida, por supuesto que cambió mi vida». Aún no acaba de rumiar todos los hechos, pero, en particular, regresa a dos. Primero, al abuso «de parte de alguien que está lleno de odio y va por ahí usando una enfermedad para hacerles daño a otras personas». Hace un esfuerzo enorme de comprensión de ese otro, pero eso no lo hace inmune a la rabia y al odio que aún habitan en él. Segundo, piensa en la cadena de eventos, acciones y omisiones que, en su caso —y quién sabe en cuántos más—, llevó a que se contagiara. Él fue una víctima no solo de un abuso sexual, sino de la negligencia, la burocracia, los prejuicios y la ignorancia. Carlos está convencido de que no se trató de «mala suerte», de que justo en esos días dio con una serie de malos empleados de la salud; «se trata de algo sistemático, pues los que atienden como debe ser, con la sensibilidad y el conocimiento debido de los protocolos, son la minoría».
La vida de Carlos es ahora un continuo cuidado de su salud. Desde el diagnóstico ha seguido con el tratamiento, las consultas y los exámenes especializados. «A nivel físico, ha sido el maratón, porque ha sido como reconocer el cuerpo de otra manera». Ahora es más consciente del funcionamiento coordinado de todos sus órganos, de cómo su cuerpo interactúa con sus emociones.
Su salud mental se ha visto afectada: ha sufrido de ansiedad, depresión, fobia a los espacios exteriores; ha tenido sensaciones de fracaso, se ha cuestionado su existencia y su orientación sexual. Todo, además, ha sido agravado por diagnósticos psiquiátricos vacilantes y, en ocasiones, erróneos. También se ha enfrentado con los prejuicios respecto a las personas que viven con VIH. A menudo se encuentra con médicos y no médicos que siguen pensando que «el VIH es una “enfermedad” de maricas y de putas». Como si solo maricas y putas tuvieran vida sexual activa. Algunos profesionales de la salud se enredan con juicios que sentencian al VIH (y otras infecciones de transmisión sexual) como el castigo merecido para aquellos que no se limitan a tener relaciones sexuales con sus parejas oficiales y que «andan por ahí de promiscuos».
Un año y medio después de los hechos, es decir, al momento de contarme su historia, Carlos lamenta que la gente que ha sido violentada sexualmente tenga que dar información privada de sus relaciones amorosas o de las razones que los llevan a tener citas con personas distintas a su pareja. Se niega a aceptar que no se hable de los casos de acoso y abuso a hombres homosexuales, como si no existieran, o se lo merecieran; y deplora que él mismo y tantos otros tengan que resignarse a reprimir el recuerdo de esas vivencias y lidiar con la culpa, como él tuvo que hacer con los abusos sexuales que padeció de niño y de adolescente, uno de ellos por parte de un sacerdote católico.
Si las EPS no cumplen con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud pueden ser sancionadas. Para ello, las personas pueden dirigir sus reclamos a la propia EPS, y también a la Superintendencia de Salud. Carlos ha puesto desde hace tiempo quejas ante su EPS y le han respondido con unas disculpas. Espera poder tener el aliento y el tiempo para en el futuro seguir con esta reclamación, en relación también con la deficiente atención que recibió en los otros centros médicos.
Un funcionario de Red Somos asegura que desafortunadamente son frecuentes estos casos de abuso sexual y de vulneración de derechos a la salud por parte de las EPS. Ellos atienden a diario a personas como Carlos y esperan que en un futuro puedan realizar una sistematización de las cifras que tienen disponibles, aunque no hay datos consolidados. Es importante tener en cuenta el subregistro que suele haber por la gran cantidad de personas que no denuncian o no piden atención en centros de salud.
Carlos no deja de pensar en el hombre que abusó de él. Quisiera que pagara por sus actos y por todo el daño que le hizo. La idea de denunciarlo la tiene por ahora entre paréntesis, porque sabe que emprender un proceso penal es otra lucha larga, y que puede ser infructuosa. De momento, se ocupa de las batallas que considera que vale la pena afrontar: el cuidado de su salud física y mental y el coste familiar y social de tener VIH.

Hace poco Carlos y Jorge celebraron doce años de estar juntos. Cenaron, fueron a bailar y recibieron muchas felicitaciones de sus familiares y amigos cercanos. Ellos no solamente los rodean con cariño, sino que les prodigan toda la admiración porque son ejemplo de un amor tan grande que les alcanza incluso para seguir compartiendo el corazón y las alegrías del cuerpo con otros. Nadie, en su círculo cercano, tiene una relación tan larga y sólida.
1 Los nombres de las personas de esta historia han sido cambiados para proteger su identidad.