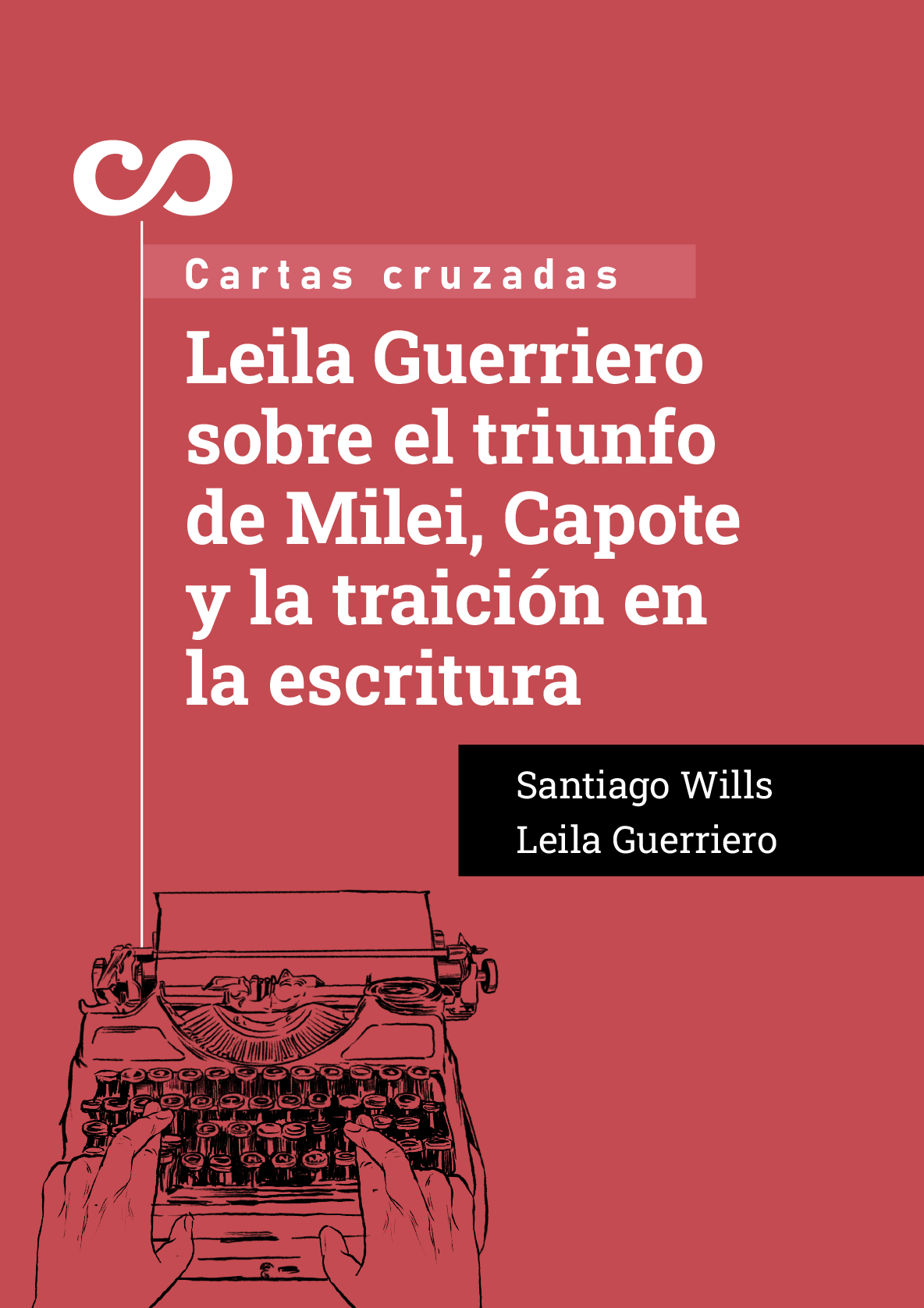Querida Leila:
No sé cómo estás lidiando con lo que sucedió el domingo. Recuerdo lo que supuso, en mi caso, el triunfo del No en el plebiscito por la paz de Colombia en octubre de 2016. Tardé varios días en sentir y pasar por las diferentes etapas de lo que extraña e irremediablemente viví como una suerte de duelo. Había una mezcla de rabia, negación e impotencia unida a una necesidad de entender lo ocurrido más allá de lo obvio. Se sentía como una catástrofe y el paso del tiempo demostró que así fue. No mucho después de esa votación vino la elección de Trump. Desde entonces, cada vez más países han vivido momentos similares. Supongo que algo así se debió vivir en Argentina. La incredulidad, el desespero, la decepción, la incomprensión, la incredulidad, la incredulidad. En el otro extremo político, asumo que vivieron algo similar hace años, aunque, por supuesto, siempre queremos creer que es diferente: que, en este caso, la historia mostrará que estábamos en el lado correcto y que esa hecatombe era justamente eso. Pero no sé si sea así o si en definitiva eso sirva de algo.
Te había propuesto que habláramos sobre La dificultad del fantasma, ese bello texto sobre Capote y sus días en la Costa Brava que escribiste durante la Residència Literària Finestres. Sin embargo, creo que vale la pena empezar por Milei, lo inevitable. Borges solía recordar que Emerson recomendaba la lectura de libros y novelas por encima de los diarios. Es un consejo o una forma de evasión que a veces encuentro encomiable, pero que nunca podría cumplir por muchísimas razones. Empecemos, pues, por la actualidad y de alguna manera haremos la difícil o sencilla transición a ese espectro estadounidense, si te parece (y te sientes capaz). Así que, como decía el rey en Alicia: «Comencemos por el comienzo y finalicemos con el final». ¿Cómo vives y cómo entiendes lo que ocurrió este domingo?
Un enorme abrazo,
Santiago

Santiago querido:
Perdón por la demora en responder tu mensaje. Me parece bien comenzar por las elecciones del 19 de noviembre en la Argentina, aunque me temo que ya dije y escribí mucho —columnas, un diario de campaña de ochenta mil caracteres que publicará la revista brasileña Piauí— y siento que no puedo agregar nada, salvo lo que haya que agregar cuando el nuevo gobierno se ponga en marcha desde el 10 de diciembre, y me temo que habrá que agregar mucho. Hay una frase de Giorgio Agamben, que cita a su vez a un amigo suyo, que dice: «rechazar la repetición es propio del esteta, repetir sin entusiasmo del fariseo. Pero repetir con entusiasmo es el hombre». En principio, me parece una frase maravillosa, pero no debo ser muy humana a estas alturas porque me falta entusiasmo para volver a escribir sobre el tema, o quizás estoy guardando fuerzas para lo que vendrá.
Yo reparé en Javier Milei hace ya años, cuando vi sus primeras apariciones en televisión, y me ocupé por saber quién era, de dónde provenía. Un economista muy preparado, me dijeron, un tipo que trabaja desde hace tiempo en el Grupo América, con Eduardo Eurnekian, uno de los hombres con mayor fortuna del país, no es un improvisado. Seguí viéndolo en la televisión, seguí preguntando. Cuando armó un partido político me preocupé: era un síntoma, un primer síntoma de que lo que parecía imposible —que un sujeto con esas ideas, y ese grado de beligerancia para exponerlas, pudiera obtener un cargo público—, pero en el entorno nadie parecía muy preocupado. Cuando se presentó como candidato a presidente, yo llevaba bastante tiempo hablando con eso que llamamos «la gente», y muchas personas expresaban su simpatía por el sujeto y sus ideas. Seguía preocupada, pero el discurso público generalizado era que no iba a superar el dos por ciento de los votos, que era un fenómeno de la ciudad de Buenos Aires, nada más. Quizás me convencí, me convencieron: no era un problema. Mi primera reacción después de las elecciones primarias de agosto, cuando arrasó en todo el país, fue, a pesar de todo esto que te digo, la de estar viviendo una escena de la película Los usurpadores de cuerpos: miré por la ventana de mi departamento hacia los edificios vecinos y me pregunté quiénes de todas esas personas lo habían votado. Tuve un sentimiento feo: el de estar rodeada de extraños, de conciudadanos con ideas peligrosísimas que habían ocultado esas ideas hasta el momento de votar. Después hubo vaivenes: momentos en los que primaba la voluntad de entender, momentos en los que me ganaba la ira. Seguí muy de cerca el discurso de los medios, la forma en que los colegas entrevistaban a los candidatos —entrevistas blandas o duras a uno y otro, dependiendo del medio—, la manera en que la gente de a pie decía o no decía abiertamente que iba a votarlo, el enojo brutal contra un oficialismo que no daba soluciones y que intensificaba los niveles de inflación y de pobreza. Los dos candidatos eran malísimos, por cuestiones diferentes. Pero Milei hizo algo temible: rompió —y no sé si podrán repararse— consensos básicos, tales como que debe haber educación y salud públicas, que lo que cometió la dictadura de los setenta no fueron «excesos» —como él sostiene— sino terrorismo de Estado, que los derechos de las mujeres importan, que la ciencia es una inversión y no un gasto. La lista es larga. Son esas ideas las que fueron validadas el 19 de noviembre con casi el 56 por ciento de los votos y las que lo llevaron al poder. Había una ira larvada contra el supuesto progresismo oficialista, una ira que Milei supo cultivar, hacer crecer, y a la que le sacó provecho. Yo nunca voté a un presidente que haya ganado las elecciones, de hecho jamás voté a ninguno que tuviera realmente chances de ganar, por eso estoy habituada a decirme a mí misma que, en fin, sólo hay que esperar unos cuatro años para tener otra oportunidad y que, después de todo, los que votamos distinto logramos que entrara algún legislador más o alguna diputada más por una fuerza alternativa (lo que redundó en que cosas importantes, como la legalización del aborto, fueran presentadas y aprobadas). Ahora tengo una sensación distinta, la sensación de cierto final de camino.
Leo y escucho las cosas que escriben y dicen los partidarios del oficialismo, y muchas pueden resumirse en un extrañísimo: «¿Cómo no nos dimos cuenta de que la gente no nos apoyaba, de que la gente sentía rabia?». Era fácil darse cuenta: sólo había que saber escuchar. Pero durante todos estos años muchos vivieron en el poder como si vivieran dentro de una red social: pastoreando entre gente que pensaba como ellos, sin sacar la cabeza fuera de esa burbuja. La pregunta que se abre es si ahora, ante un escenario muy difícil, toda esa ceguera se transformará en lucidez. Yo espero que sí, pero no veo señales de que eso vaya a suceder.
Si el presidente electo hace todo lo que dice que hará —privatizar, dolarizar, derogar leyes, eliminar ministerios, instalar la ley del mercado salvaje como única ley—, la resistencia será enorme. Pero a esa resistencia se opondrá a su vez otra resistencia: obtener el 56 por ciento de los votos es mucho, aún cuando buena parte sean «prestados», provengan de gente que, más que votar a su partido, votó en contra de otro.
Si el presidente electo no hace todo lo que dijo que haría —privatizar, dolarizar, derogar leyes, etcétera—, los que lo votaron con la esperanza de que lo hiciera le retirarán más rápido que tarde su apoyo: ya no queda mucha paciencia en este país.
Es un futuro confuso y revuelto, resultado de un pasado inmediato en el que sucedió lo que nunca debería haber sucedido.
Hace unos días leí un artículo de Juan Gabriel Vásquez en El País, acerca de las elecciones argentinas. Se publicó antes del 19 de noviembre y decía algo así como que, si había un país donde Javier Milei podía perder, era la Argentina. Bueno. Parece que la Argentina ya no es ese país. Ahora, al menos para mí, es un país desconocido.
Un abrazo,
Leila

Querida Leila:
¿Y has logrado escribir a pesar de todo? Te lo pregunto porque, en mi caso, recuerdo que el periodo inmediato al plebiscito incluyó una escritura rabiosa. Tenía que vomitar lo que sentía —ese asco, esa incertidumbre, ese desconocimiento— y lo hice en una serie de artículos e historias en las que hoy me cuesta reconocerme. Rara vez escribo con una rabia latente, y aún la puedo percibir si cometo el error de volver a esos textos. En Por qué escribo, Orwell señalaba cuatro motivos que, en diferentes grados, servían como motor a los escritores. Personalmente, siempre me he identificado con los dos primeros que menciona —egoísmo absoluto y entusiasmo estético— y he rechazado, quizás de manera demasiado consciente, los otros dos —impulso histórico y propósito político—. Tal vez por eso, cuando he tenido que escribir textos abiertamente políticos, no he conseguido lo que quería. (Y no olvido la advertencia de Orwell: «La opinión de que el arte no debe tener relación con la política es en sí misma una actitud política»). Si tuviera que repartirlo en porcentajes, diría que mis motivaciones para escribir se dividen, en el orden anterior, de la siguiente manera: 40 % egoísmo, 45 % entusiasmo estético, 5 % impulso histórico y 10 % propósito político, o algo por el estilo. Estoy probablemente equivocado —o hay días en que quisiera estarlo—, pero me pregunto cómo sería esa división en tu caso. ¿Qué tanto impulsa tu escritura la política o la consciencia del momento histórico que vivimos?
Todo esto me lleva a Capote y a La dificultad del fantasma (de una forma poco orgánica, es cierto, pero aquí estamos). En principio, me cuesta trabajo pensar en un escritor menos comprometido políticamente con cualquier causa. Es raro encontrar alusiones a temas políticos en su correspondencia o sus historias. En The Muses Are Heard, ese bellísimo recuento del viaje y la presentación de la ópera Porgy and Bess, de Gershwin, por parte de una compañía de teatro afroamericana, se toca el tema sólo lo estrictamente necesario. Es inevitable incluirlo —estamos hablando de tiempos álgidos durante la Guerra Fría—, pero uno percibe cómo la mirada del autor deambula hacia otros detalles que halla mucho más interesantes. Lo político le atrae en la medida en que contribuye a alcanzar los efectos que busca. No es lo central ni la columna vertebral sobre la cual la mayoría de autores habría erigido la misma historia.
Hoy, una posición como la de Capote sería muy mal recibida en muchos círculos. Para algunos, la literatura —y quizás aún más el periodismo— debe no solo contener, sino exhibir la posición moral correcta. La ausencia de una posición política se mira con suspicacia, tal vez con razón. Vivimos tiempos en los que la frivolidad se condena y el arte no basta por sí solo. Un proyecto como Plegarias atendidas habría causado un ejército de cejas enarcadas y ceños fruncidos. Y sospecho que estamos perdiendo algo fundamental con ello. Una posición como la de Faulkner no es comercial y es éticamente insostenible, al parecer: «Todo se va por la borda: el honor, el orgullo, la decencia, la seguridad, la felicidad, todo, para que el libro se escriba. Si un autor tiene que robar a su madre, no dudará en hacerlo; la Oda a una urna griega vale cualquier número de señoras mayores». Y entiendo muy bien las razones para que así sea, pero también me incomoda. La firmeza, la certeza, la rigidez. Desconfío, a priori, de todo eso, y hay, además, muchísimas razones históricas para dudar de esa seguridad. Y sin embargo… ¿Tú qué has pensado sobre el tema? Es una pregunta difusa y poco puntual, pero simplemente quisiera saber un poco sobre cómo vives todo esto como escritora. Supongo que busco un apoyo o una caída…
Un enorme abrazo,
Santiago

Hola, Santiago:
Sí, por supuesto, he logrado escribir. No sólo sobre el proceso electoral, sino sobre muchas otras cosas. A pesar de que, como cuando empezó la pandemia, esta es una situación muy invasiva, asumo que lo que uno quiere cuando escribe es, entre otras cosas, que el texto nos haga más inteligentes. Escribir para entender mejor. ¿Por qué no escribiría, entonces? No sé si lo he logrado, pero siempre aspiro a que lo que escribo no sea una catarsis: les enrostro a los demás mi malestar, tráguenselo. Es verdad que a veces, ante una situación tan compleja y sobre la cual mucha gente inteligente escribe, es difícil encontrar algo para decir. Pero uno intenta, siempre intenta. El ejercicio de la escritura tiene que ver con eso: insistencia, paciencia, persistencia.
Muchos de los temas sobre los que escribo son políticos: las hipocresías de la Iglesia católica, las cuestiones de género, las desigualdades sociales, la salud mental. Si eso no es político, ¿qué es? Incluso los temas culturales marcan un punto de vista determinado sobre la realidad: decidir hacer el perfil de un poeta o un escritor o un pintor equis es político: «pongo el ojo ahí, no acá ni allá». Decido mover la cámara para que se vea tal cosa, para subrayar tal cosa que decido que debe ser vista. ¿Los panfletos partidarios son la única forma de hacer política?
En cuanto a Capote, no estoy muy de acuerdo con lo que decís. A sangre fría podría leerse como un alegato bravío contra la pena de muerte. Capote era un opositor férreo a la pena de muerte, incluso antes de ser testigo de la ejecución de Dick y Perry y de pasar por el tortuoso proceso de los años durante los cuales investigó el caso. ¿Que no era un autor obvio, que no atacaba a tales o cuales facciones de manera abierta? Su campo de acción era otro. Era un insolente, un inadaptado, un tipo que provenía de una clase muy baja que había llegado a formar parte de la elite cultural y social de su época, pero nunca dejó de ser un infiltrado, y la escritura demencial de Plegarias atendidas es la puesta en práctica de esa infiltración. Si ese libro se publicara hoy, nadie se sentiría ofendido. En un solo tuit hay más veneno que todo el que destiló Capote a lo largo de esas páginas (los motivos por los cuales lo hizo, y la forma en que ese veneno terminó autoinoculado, son un tema aparte). ¿No es político hacer un maravilloso retrato de Marilyn Monroe después de su muerte, cuando buena parte de la gente pensaba que era una rubia decorativa y nada más? ¿No es político seguir los pasos de una empleada doméstica que va de departamento en departamento por la ciudad de Nueva York sin nunca toparse con los propietarios? ¿No es político atacar a Norman Mailer, un autor respetado y multipremiado, acusándolo —de manera bastante absurda, hay que decir— de haberse apropiado de su método? Capote, siendo central, siempre fue un periférico. Eso es político.
Sobre la frase de Faulkner, no creo que ni a él, ni a ningún escritor de verdad, le interese aquello que mencionás como una posición que «no es comercial y es éticamente insostenible». El gran Bret Easton Ellis sigue haciendo saludable uso y saludable abuso de la máxima de Faulkner, igual que la insaciable Lorrie Moore, y sigue una lista larga. De nombres que, por supuesto, admiro.
Beso,
Leila

Querida Leila:
Estoy de acuerdo contigo sobre la política. Nunca he dejado de percibirla en tus escritos, sean sobre magos mancos, suicidas, pianistas, el malambo o una poeta. Y lo mismo ocurre con Capote. Ahora que releo me doy cuenta de que no me expliqué bien. Mi pregunta iba más hacia la decisión consciente de abordar un tema desde lo político, de privilegiar esa mirada explícitamente, como lo hizo tantas veces Orwell en su periodismo y su ficción, por ejemplo. Es decir, Capote no empezó a escribir A sangre fría pensando en que se convirtiera en un alegato en contra de la pena de muerte. Tengo claro que las intenciones importan poco en muchos casos —pienso en Ana Karenina—, pero de cualquier forma el origen de las obras y la escritura siempre me ha interesado. Puesto de otra manera, la pregunta apunta más a la elección de los temas, o, quizás mejor, a la forma consciente de la mirada.
Porque tienes razón sobre la periferia de Capote y el carácter político de sus obras. Dudo un poco es sobre la recepción que sugieres que tendría hoy Plegarias atendidas. No tanto por el contenido, sino por la traición, ese tema aparte que mencionas en el paréntesis. Me interesa esa «autoinmolación» de la que hablas al final de La dificultad del fantasma. Citas al escritor norteamericano William Todd Schultz: «Murió, como Perry. Se suicidó, como Lillie Mae […] Incluso los cisnes volaron ante el sonido de los perdigones. Sin embargo, fue un gran sonido. Y todos lo seguimos oyendo». Capote, como Sabato, creía que una persona se suicida porque no es capaz de matar a otra. El tema del suicidio ronda tu libro. ¿Por qué crees que Capote traicionó de esa manera a sus cisnes? Está su condición de outsider y esa declaración que recuperas —«¿Qué creían, que estaban con un bufón contratado para divertirlos? No: estaban con un escritor, y pagaron el precio»—, que me recuerda aquella de Milosz —«Cuando un escritor nace en una familia, esa familia está acabada»—, pero falta algo, ¿no es así? ¿Por qué no disfrazó las identidades de sus amigas en «La Côte Basque»? ¿Por qué asociamos —y me incluyo— el rol del escritor con esa clase de traición?
Un abrazo,
Santiago

Querido:
Sí, en efecto, falta algo. Hay dos preguntas que me hice a lo largo de todo el reporteo acerca de Capote. La primera es cómo fue posible que un hombre con un grado de inteligencia tan agudo no haya tenido en cuenta el tremendo impacto psíquico que iba a producirle el hecho de tener que esperar a que ejecutaran a dos personas para terminar un libro. Cómo pudo no darse cuenta de que una obra para cuya ejecución iba a ser necesaria la muerte de dos personas iba a dejarle huella. Vos te darías cuenta. Yo me daría cuenta. Cualquiera se daría cuenta. ¿Pudo haber tomado otra decisión? ¿Pudo haber terminado el libro sin ese desenlace, dejarlo en la narración del crimen y de la vida de estos dos sujetos? Seguramente había una forma de hacerlo así. Siempre hay una forma de hacerlo de otra manera. Y hubiera sido un muy buen libro. Y hubiera sido, probablemente, un libro sin demasiada repercusión. Capote estaba convencido de que A sangre fría sería su obra cumbre, y me parece que en esa convicción ambiciosa hay varias respuestas acerca de por qué hizo lo que hizo, y parte de esas respuestas se vinculan, otra vez, con la frasecita de Faulkner.
La otra pregunta que me hice es la que vos hacés ahora. Por qué publicó Plegarias atendidas. No bastaba con preservar la identidad: todo lo que contaba —las situaciones, los adulterios, las traiciones— era fácilmente identificable, de modo que la única opción era… no contarlo. Mi respuesta es que no lo sé, y aunque el libro de Schultz me ayudó a entender mejor algunas cosas es una pregunta que para mí queda sin respuesta o, mejor, sin una respuesta definitiva. Está claro que después de A sangre fría a Capote le pasaron cosas, no todas buenas, más bien pocas buenas, y por eso La dificultad del fantasma no termina con su estadía en la Costa Brava, sino que continúa y cuenta lo que pasó después para que se entienda también lo que pasó al final, ese suicidio en cámara lenta que tuvo nuestro hombre, del que resurgió como un diablo maravilloso con Música para camaleones para morirse apenas después. En un momento, mientras escribía el texto, empecé a preguntarme qué otro autor había hecho lo mismo que Capote: escribir una obra genial y después dispararse en el pie —más bien en la cabeza— de esa forma. No se me ocurrió ninguno y consulté a mi oráculo en estos casos, Rodrigo Fresán. Y no se le ocurrió ninguno tampoco. No está Capote para preguntarle. Y, aún si estuviera, es probable que no supiera responder. Las preguntas que comienzan con «por qué» no tienen nunca respuestas interesantes.
Por lo demás, Borges, el libro póstumo de Bioy Casares, en mis términos es una genialidad, igual que toda la saga de Mi lucha, de Karl Ove Knausgard. Yo no asocio al escritor con ninguna traición porque no lo asocio con ninguna otra lealtad que no sea consigo mismo.
Un beso,
Leila