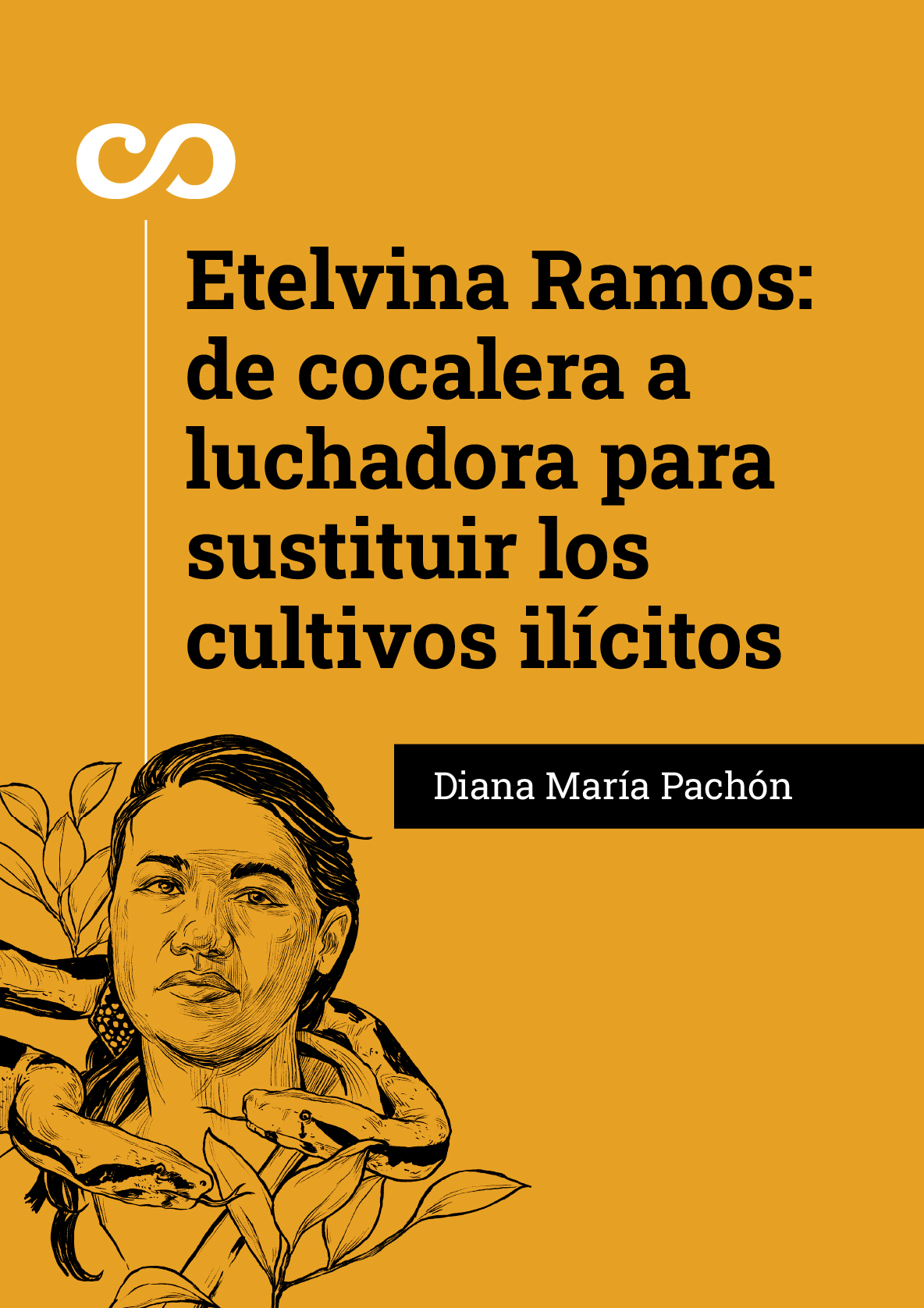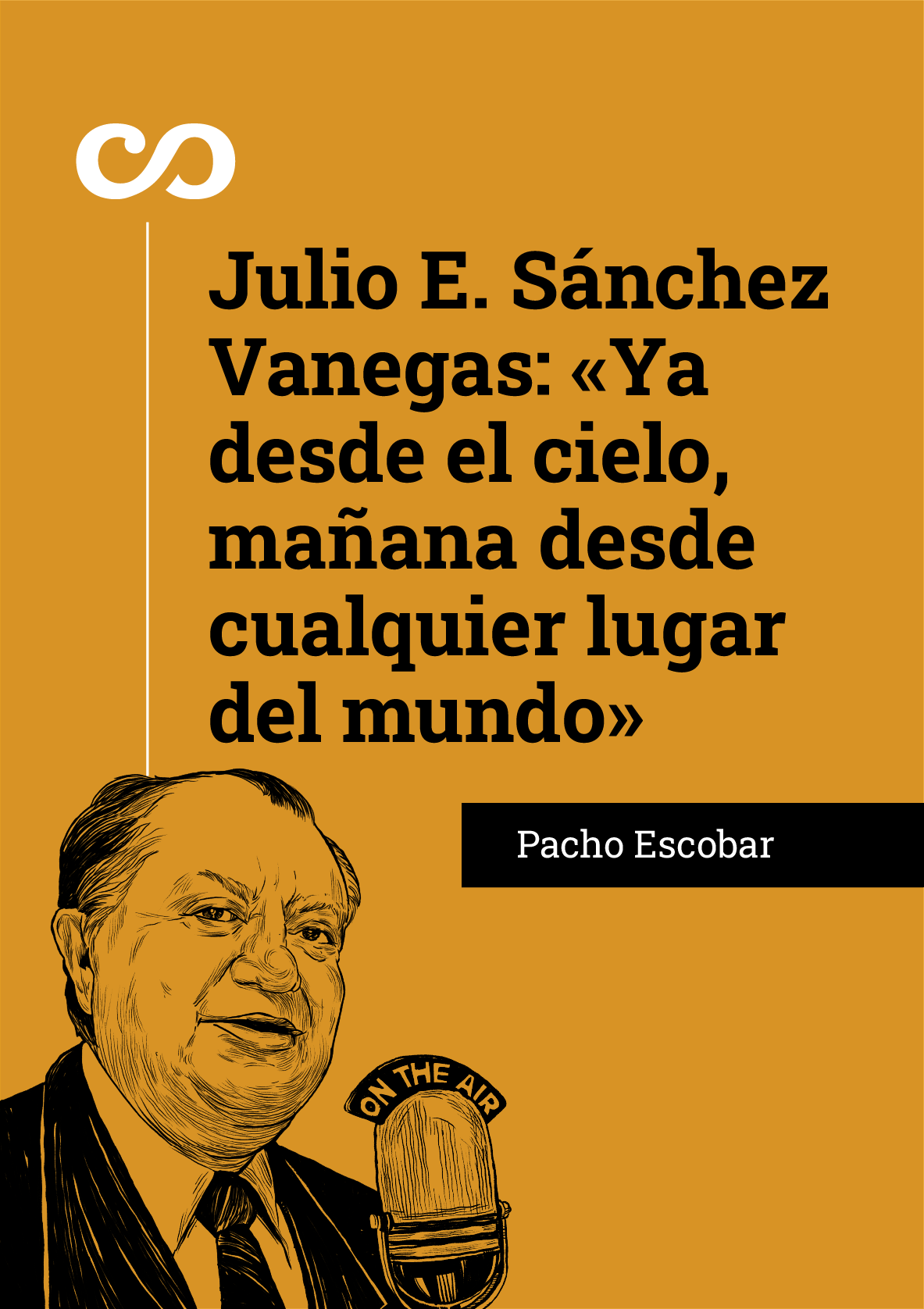El 13 de diciembre de 2022 falleció Carmela Julio Torres con ciento tres años de edad. Vivió bailando, riendo, llorando, dando alaridos de gozo y sacando a la terraza de su casa el único televisor del barrio Porvenir, en María La Baja, para que todos vieran la batalla de Pambelé en el ring. Me decían que gritaba: «¡Vengan, que está peleando Pambelé!», y las personas que pasaban por la calle se quedaban, y ella daba saltos de emoción tocando sus palmas. Cuando me enteré de su muerte, quedé atrapada en esta escena, recordando las palabras vivas que salían de su voz amugada. «Tengo ciento un años y soy partera», me dijo con esa misma voz dos años antes de su muerte.

La primera vez que la visité, en diciembre de 2019, Carmela tenía trece minutos de haberse despertado. Hizo a un lado la cortina de flores del primer cuarto y salió con su cuerpo somnoliento. Vestía un conjunto viejo de falda y camisa de cuadros, de cuando le festejaron sus ochenta y cinco años. En su tobillo derecho llevaba envuelta una venda blanca que cubría una herida. Sus párpados estaban caídos, su mirada impasible se encontraba perdida en la sala. Se quedaba mirando a todos lados, hasta que por fin logró visualizar su taburete de cuero y madera en una esquina. Lo tomó, lo recostó contra la pared amarilla y se sentó. El perro y la gata, que en ese momento se encontraban en el patio, sintieron su presencia y llegaron a su encuentro. La gata se metió bajo el taburete y el perro se echó a su lado.
«Las parteras ya se están acabando», me dijo con voz desgastada. «Soy madrina por consideración, porque antes había consideración, ahora no hay nada. Solo hay polvillo y vanidad». Y terminó, esta vez con aires entusiastas: «Ojalá se le ofreciera un parto a usted aquí y me llegara a buscar escondida. Es que estoy que me pelo por eso».
Carmela aprendió las certezas de la partería a sus quince años, observando cómo su mamá, Justina Torres, le daba palmaditas en las plantas de los pies al recién nacido para que rompiera en llanto. Luego, veía cómo afirmaba sus manos sobrepuestas en la boca del estómago de la recién parida y salía de un solo golpe la placenta. «Séquenme la frente», decía. Antes, en el cuarto, miraba los sobos que Justina iniciaba de derecha a izquierda para acomodar el muchacho en el vientre que tenía una mala posición de parto. Su adolescencia, en aquel tiempo, fue escuchar los llantos de los bebés que abrían sus pulmones al llegar al mundo; entender que la cabeza del niño es lo primero que debe sostenerse con el índice y pulgar de las dos manos, y que un parto de pie, es un parto malo.
Esa mañana de diciembre, el viento caliente entraba por las cuatro ventanas abiertas de la casa de Carmela, ubicada en una esquina de la carretera principal que atraviesa el municipio de María La Baja y lo divide en dos hileras. La luz del sol reluciente se colaba por seis calados de la sala, enchapada por baldosas antiguas. Colgado en la pared, un cuadro con una fotografía a blanco y negro retrata a su madre e hija todavía con sus pieles negras tiernas. Había también un pendón, que dividía la sala de la cocina; ahí, en esa impresión en plástico, Carmela posaba de pie con un collar de perlas blancas alrededor del cuello. En otro retrato, aparece sonriente, con el mentón en su mano derecha, y un ramito de flores rosadas, enganchadas con barritas, sobre su cabeza.
«A mí me gusta toda clase de flores —me había dicho Carmela— de todo color». También: «Soy bailadora como un trompo». Cuando escuchaba las canciones de Alejo Durán, a veces sorprendía a Bernardina Ballestero, su hija, dirigiéndose a la cocina y comenzaban a dar vueltas y a seguirse los pasos. Se soltaban y Carmela llevaba el ritmo con sus hombros. Podía ser un vallenato, un bullerengue o un canto por la noche, pero esa tarde era una melodía de Durán, y su sobrina Mary, que la veía gozosa cogiendo el son de la música, le gritó: «¿Ahora sí no te duele la rodilla, ah, Carmela?». Y Carmela seguía moviendo sus hombros, conquistando sus pasos y meneando el cuerpo en el eco firme de un porro.
En la sala, una cabeza de ternera disecada nos miraba guindada desde una esquina de la pared amarilla. La gata se estiró y se volvió a echar en el mismo lugar, bajo el taburete. En otro rincón, la máquina de coser marca Singer permanecía arropada con un trapo azul. Carmela ya no cosía ni parteaba ni acomodaba criaturas que venían en mala posición de alumbramiento. Carmela no atiende partos desde hace veintitrés años, me dijo Bernardina. A sus setenta y nueve años le pusieron el marcapasos, y desde entonces no podía hacer trabajos pesados ni recibir emociones fuertes, porque su corazón le estaba fallando y le generaba malestares cardiacos que la hacían temblar.
Desde ese momento, la partera del pueblo comenzó a salir al patio a mirar sus plantas; entraba al cuarto y revolvía en una cesta la ropa limpia con la ropa sucia; sacaba sus trajes y polleras del escaparate, los tiraba en la cama y los volvía a meter en el mismo lugar; bailaba las canciones que ponían en el barrio, en la calle principal; confundía a su hija Bernardina con su hija Francia; pensaba en su hijo Víctor, y miraba en las luces de su vejez las criaturas de su memoria recorriendo la sala y el techo de la casa. «Callen al niño que llora, pobrecito, mira como llora», le gritó a su hija. «Cógelo, Bernardina».

La partería es un saber ancestral que une familias cercanas y lejanas, vidas conocidas y extrañas, alrededor de un agradecimiento eterno. Tiene sus raíces en África. Durante la Colonia, se transmitió de generación en generación entre la diáspora cimarrona. Hoy, sobrevive en la memoria de las comadronas, mayoras y parteras que han tenido que afrontar otras luchas en contra del racismo estructural y el no reconocimiento de este saber y práctica tradicional para el pueblo negro.
En 2020, un análisis del DANE y el Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre la partería tradicional en Colombia documentó que, durante la pandemia, hubo una mayor proporción de partos atendidos por parteras tradicionales en comparación con años anteriores. Ese año, 12.111 de los 629.402 partos de nacidos vivos fueron recibidos por comadronas en los departamentos de La Guajira, Cesar, Chocó, Risaralda, Arauca y Vichada. Para 2021, de los 619.914 nacimientos, 11.449 corresponden a partos atendidos por parteras. Sin embargo, hay distintos vacíos en cuanto a las estadísticas en Colombia, debido a que dos decretos, el 2311 de 1938 y el 1260 de 1970, invisibilizaron su labor en municipios sin acceso a servicios de salud, como María La Baja. Estas dos normas establecieron que no se podía prestar el servicio de partería a menos que la partera tuviera un diploma acreditado en las facultades de medicina o que la certificación de nacimiento la otorgara personal médico o de enfermería que la acompañara en el parto.
Hay enfoques recientes, sin embargo, que buscan rescatar la partería. El pasado 6 de diciembre, este saber fue declarado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco. La declaración se realizó en el marco de la sesión 18.ª del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este logro reconoce el significado ancestral de este saber y práctica ancestral y sus conexiones con la medicina tradicional, el cuerpo y el ciclo reproductivo de las mujeres. Es una forma de honrar el trabajo de las parteras que han salvado vidas en aquellos lugares donde, en lugar de hospitales y semáforos, hay carreteras destapadas, ríos y trochas de montañas. Es allí, en lugares como María La Baja, donde solo comadronas como Carmela alcanzan a llegar puntuales al tacto, sea de día o de noche, para decir: «Ya está» o «Ya casi viene».

A Carmela la recordaban en el pueblo. Cuando se sentaba a tomar el aire fresco en la terraza era inevitable que alguien la reconociera. Llegaban sus conocidos y ahijados a saludarla, bautizados en la gracia de esta tradición que cuida una vida desde el vientre materno, que la recibe cualquier día o cualquier noche. Por eso, desde esa misma terraza, Carmela recibía abrazos y regalos: «Cuando era el tiempo del aguacate o de la patilla me lo traían aquí a la casa. Me regalaban mi bulto de ñame, de plátano, una gallina o leche». Pero ella les insistía: «“Tráiganme una foto, para yo tener fotos de mi trabajo”, pero qué va, no traían ná».
La tarde iba cayendo y los vecinos soportaban la sofocación desde las terrazas o desde los platanales del patio mientras el sol se iba acentuando; las calles de tierra y de cemento de María La Baja comenzaban a llenarse de sombra o el asfalto ahuecado en esa esquina donde vivía Carmela se convertía en un charco amarillento con los aguaceros que estremecían los techos de zinc de las casas; los sapos comenzaban a cantar una canción que duraría toda la noche.
«Matuya es mío, casi todos son ahijados —me dijo Carmela—. A mí me venían a buscar en carro, en animal o moto. En la madrugada, por la noche, en la tarde, al medio día, a la hora que fuera me iba montada en un caballo, en una bicicleta, en burro. Me iba para Márquez, para Mampuján, Retiro Nuevo, Playón, El Níspero, San Onofre».
Allí, ponía el hilo en cuatro y cortaba el cordón umbilical con una tijera o una cuchilla desinfectada con alcohol, amarraba la tripa sanguínea con el hilo doble y hacía salir la placenta; limpiaba al recién nacido en su primer llanto, lo vestía, le ponía sus mediecitas, lo recostaba en la cama y consolaba a la recién parida diciéndole: «Descansaste, mija, y tú también, papa».
—¿Cuánto cobrabas por cada parto atendido?
—En aquel tiempo, yo cobraba veinte o treinta pesos; si la persona tenía, me pagaba, si no, no era obligación pagarme.
—¿Cuáles eran los instrumentos que utilizabas en el trabajo de parto?
—Nada, mis instrumentos eran mis manos —me dijo mirándome a la cara ese domingo de 2020—, y una cuchilla o una tijera.
Ese viernes había llovido en la mañana, y el cielo opaco parecía quebrarse con los rayos y los truenos que descendían hacia la tierra, en la parte baja de las montañas altas de los Montes de María. Bernardina, la cuarta hija de Carmela tiene puestas chancletas azules, lleva un pantalón y una blusa azul con negro y blanco de leopardo. Usa gafas, tiene un moño recogido y unos aretes cafés que guindan en sus orejas chiquitas. «Mi mamá se montaba en el caballo más cerrero cuando la llegaban a buscar», dice Berna, como la llaman sus vecinos. «Se enrollaba una toalla larga en su cuello para evitar el frío de la noche, y si era de día se la echaba al hombro. Mi mamá atendió el parto de Judith Guardo, de Eufemia Villamil, de Zunilda Villamil, de Rosario Ayala, de Ana Calvo, de Juana Martínez». La lista es larga, larguísima.
Bajo un tendal armado por cuatro palos de madera y tres láminas de zinc está sentada Juana Martínez en una silla plástica verde. En el suelo de tierra hay tusas de maíz regadas por todos lados, hay una palangana donde deposita las mazorcas, hay un tanque donde echa las tusas que han sido escogidas para armar los bollos de maíz verde que serán vendidos en Cartagena. Son las diez de la mañana, pero el sol parece el de las dos de la tarde. Fue el 29 de noviembre, a las 8:30 p. m. de 1974, cuando Juana, de la vereda Guarismo, llegó a dar a luz en la casa de Carmela en María La Baja. Horas antes de parir, la habían puesto a barrer el patio. «Yo estaba barre y barre. Cuando sentí los dolores bien fuertes, avisé que me dolía y de una vez Carmela me acostó boca arriba en una cama de estera».
Carmela le pedía que pujara. «Primero parí uno, y sentí que se me subió lo que fue, y me advierte ella, tate quietecita que esa es la placenta, pero era pa no decirme que eran dos». El sonido de la risotada de Juana en ese momento y el aplauso seco que dio con sus dos manos ha tenido que ser escuchado por sus vecinos. «Como a la media hora vuelve y me da otro dolor, y salió. Dos hijos, niños, y gracias a Dios nacieron bien».
Recibir la vida de un bebé en sus brazos, para Carmela, se convertía en un favor que se le puede hacer a cualquier familia y a cualquier mujer. Por eso había tenido un segundo encuentro con Juana Martínez, quien esperaba ansiosa su único parto de niña. Había parido cinco veces y todos habían sido varones. La noche en la que dio a luz a su hija Maryuris, en casa de su mamá, Paulita Pérez, se tiró al piso a morir o a vivir, mientras esperaba que llegara Carmela a atender el parto. «Cuando Carmelita llegó, yo ya tenía la pelá casi afuera. Eso no duró mucho, fueron como tres pujos y, cuando me pararon del suelo, ya la niña tenía la cadenita de oro y estaba cambiadita».
Juana me explica que el día del parto se dirigió al hospital local de María La Baja tres veces, pero los médicos la regresaban a su casa con el argumento de que aún no estaba lista para dar a luz. Al tiempo que tira la mazorca destusada en la taza verde, dice que Carmela, en cambio, no vacilaba para anunciar con toda seguridad la fecha de alumbramiento de las embarazadas. Si en el momento se presentaba un sangrado, ponía a las mujeres boca arriba con los pies recostados sobre la pared, y si el niño venía en mala posición de parto, lo enderezaba con sus manos y masajes, porque tenía sus técnicas y sabía de todo.
Entre un sol angelical que se va asomando, mientras las gotas de lluvia dejan de caer del cielo gris y la humedad va explayándose por las paredes blancas de ladrillo, Bernardina me dice que ella sería la cuarta generación de parteras en la familia. Me dice que ver un parto es lo más bonito del mundo, que es como una flor que se va abriendo, y tú ves cómo él bebé viene rompiendo el camino, y sale la placenta grisácea, líquida, desocupada. Que cuando Carmela se ponía rabiosa se paraba firme, derecha. Que el 19 de junio cumplió ciento dos años, que se bañaba sola, comía sola, salía al patio sola. Que le gustaba echarse crema y polvo en todo su cuerpo, que solo aprendió a escribir su nombre en un colegio de El Banco, que tuvo ocho hijos y nunca fue al hospital. Que todo niño tiene su hora para nacer, que si se le pasa el tiempo, se ahoga, y que cuando iba a las citas los médicos se quedaban admirados por el brío que tenía. Carmela le decía: «Mira cómo están los bebés gateando en la cama».
Bernardina no sabe cómo Carmela aguantó esa vida larga, pero ya no está. La casa que con sus puertas abiertas recibía a mujeres embarazadas que venían de veredas, corregimientos y del otro lado del agua, en las lomas, ahora permanece cerrada, silenciosa y llena de recuerdos.