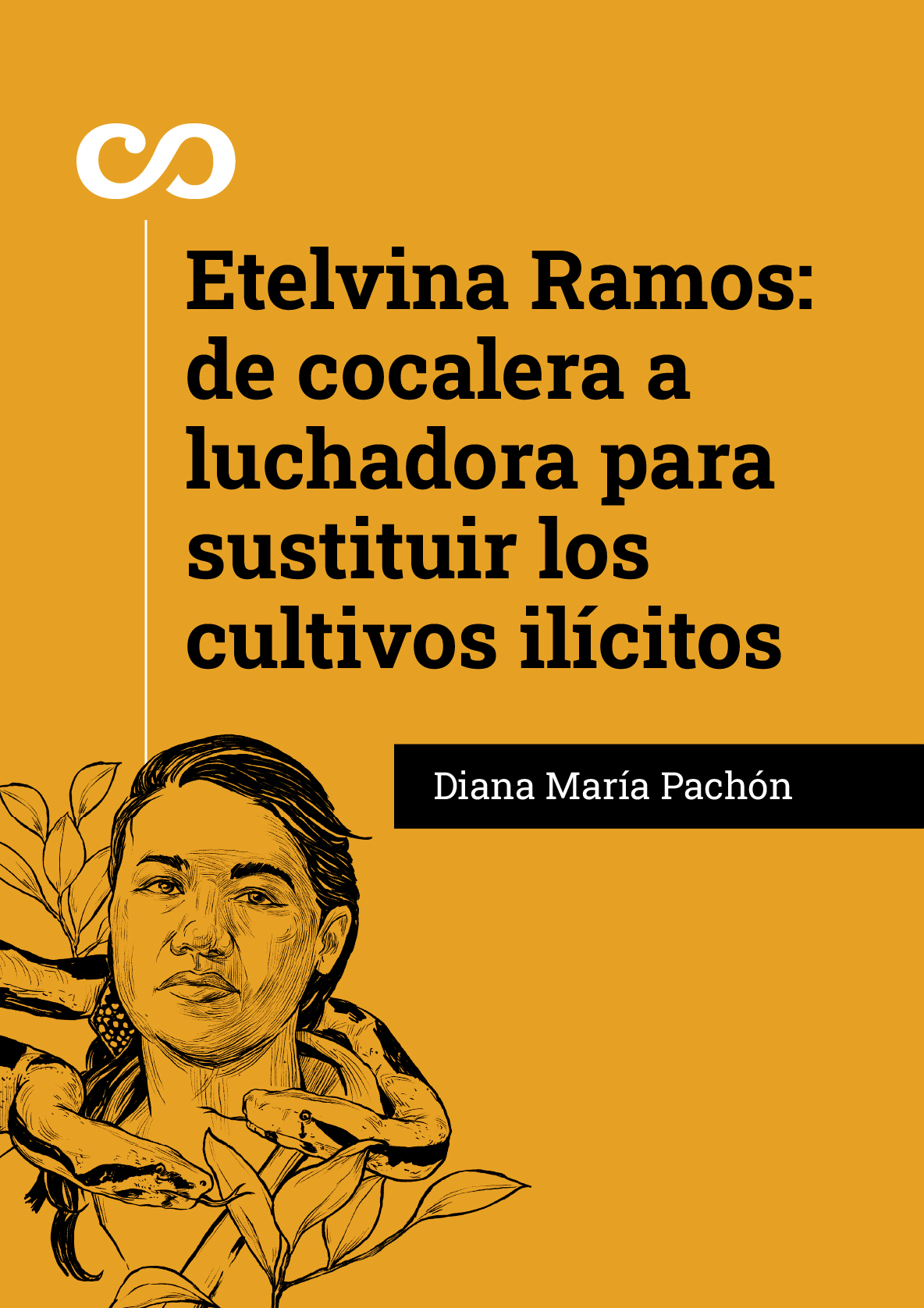Cuando tenía cuatro años, sintió por primera vez que la muerte podía atraparla. En sus pesadillas, una boa la engullía, le rompía sus frágiles huesos y dejaba su cadáver a la merced de otras bestias. Casi medio siglo después, ya no es una serpiente la protagonista de sus noches en vela, sino el gatillo de un arma de aquellos que quieren verla muerta.
Etelvina Ramos Campo llegó a la Amazonía a los cuatro años porque su padre, José Antonio Ramos, prometió encontrar la herencia para ella y sus diez hermanos en una tierra nueva para ellos, un lugar en donde el agua manaba a raudales y la comida era tan fresca que se conseguía aún viva.
En 1977, la madre, el padre y la decena de hijos abandonaron Santander de Quilichao, la segunda ciudad más importante del departamento del Cauca. Luego de casi un día en autobús, entre trochas y pueblos cada vez más pequeños, llegaron a Puerto Caicedo, en el Putumayo, el fin de la vía y del mundo poblado. Desde allí la familia se adentró a pie a otro mundo, a la Amazonía colombiana, de árboles centenarios, micos, venados, armadillos, borugas —grandes roedores—, loros, tigres, serpientes y un bosque tan cerrado que el padre debía abrirlo a cada instante a lances de machete. Ese éxodo duró quince horas hasta llegar a la vereda La Cristalina, del municipio de San Miguel, casi en los límites con Ecuador.
La familia se asentó en un terreno de trescientas hectáreas que el padre compró a ciegas a un hombre aburrido de vivir en esa lejanía. En los días de recién llegados, Etelvina Ramos recuerda que se fueron a pescar con unas cañas rudimentarias y una olla de almuerzo. La madre se sentó en un tronco y al instante sintió un movimiento bajo sus posaderas; no era madera lo que estaba bajo la mujer sino una boa. Adiós hambre y cansancio, todos echaron a correr.
Esa noche la niña Etelvina Ramos no pudo dormir al imaginarse tragada por la gran serpiente. Ahora sus miedos provienen de otra violencia, la de los humanos. «Ya no le temo a la naturaleza, esa se puede conocer, en cambio el hombre es cosa brava. Mis hijos aprendieron a verme amenazada, pero yo no quiero dejarlos solitos aunque ya estén grandes, eso sí me aterra».
La hija del patrón
En aquella época de finales de los setenta no se hablaba de guerrillas, ni de paramilitares, ni siquiera del Ejército. Lo que sí crecía, y pronto lo descubrieron los Ramos, eran las plantaciones de coca en las fincas vecinas, ubicadas a una hora o más de camino. Etelvina Ramos y sus hermanos comenzaron a trabajar como raspachines o recolectores de hojas que luego eran vendidas en bultos a unos forasteros cargados de billetes.
El padre de la familia llenó su finca de plantas y contrató veinte raspachines. Ante la cantidad de tierras baldías sembró otro gran cultivo a seis horas de su finca principal. Se convirtió en patrón.
Ante la prosperidad de la empresa, el hombre viajaba seguido en busca de insumos. Etelvina Ramos, con diez años de edad, al ver la pereza de los trabajadores durante la ausencia del patrón, tomó el lugar de su padre y comenzó a dar órdenes. Al principio, los jornaleros se burlaban de los regaños de esa niña con ínfulas de adulta, pero pronto comprendieron la seriedad de las palabras. Ella les explicó que fue jornalera, que arrancó hojas bajo el sol en fincas donde ni agua le daban.
¿Y los hermanos? Los varones ya tenían cultivos propios, y las mujeres, desde los catorce años, encontraron marido, y casi niñas se convirtieron en madres. Etelvina Ramos era una de las menores, solo seguida por un hermano. Ella era la sombra de su padre, lo acompañaba a las negociaciones; aprendió sola a leer, a escribir, a sumar y a restar para manejar el negocio. Incluso, aprendió a procesar la hoja desde que tenía doce años, y lo hacía tan bien que la coca de la familia empezó a venderse a mejor precio. En ese momento su misión era cuidar la empresa familiar, décadas más tarde, ese liderazgo lo asumió desde un rumbo opuesto al comprender la sangre derramada por el narcotráfico y el daño ambiental ocasionado. Lo aprendió como víctima y desplazada.
En ese territorio de leyes inexistentes, y olvidado por el Estado, se vendía pasta base como si fuera plátano, yuca o maíz, aunque con muchas mejores ganancias. Nadie le daba nombre a ese comercio, no existía la concepción de legalidad o ilegalidad, no se mencionaba el narcotráfico, todos se consideraban campesinos que vivían de lo cultivado en esa tierra generosa donde la muerte sobrevenía por cansancio del cuerpo.
A principios de la década de los ochenta se empezó a hablar de la presencia de hombres armados, integrantes del frente 48 del Bloque Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que pernoctaban en fincas con el permiso tácito que da la selva o el campo: dar posada al peregrino y dar de comer al hambriento sin importar de dónde provenga o, en este caso, sin importar el uniforme que lleve puesto. Ya instalados, se apropiaban del tiempo, podían permanecer dos días, una semana, un mes. Así llegaron a la casa de los Ramos. No solo se quedaron unas cuantas semanas, también se llevaron a uno de los hijos menores de la familia, al que tenía quince años.
Según el estudio Cultivos de coca, conflicto y deslegitimación del Estado en el Putumayo, elaborado por Guillermo Rivera Flórez, quien fue ministro del Interior durante la presidencia de Juan Manuel Santos, «con la expansión de los cultivos de uso ilícito, los grupos armados y en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tuvieron la oportunidad de crecer en su rol de administradores de la ilegalidad e iniciar su propia construcción como Estado embrionario, es decir, como recaudador de impuestos (gramaje) y proveedor de seguridad y justicia en sus zonas históricas y de influencia». Además, agrega: «En la década de los ochenta la coca empieza a jugar un papel definitivo en la financiación de la organización guerrillera y ello explica el número creciente de frentes en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo».
A los sonidos de la selva se añadió el de las balas causadas por enfrentamientos entre las FARC y los soldados del Ejército Nacional para hacer una tardía presencia estatal. Cuando eso sucedía, los campesinos debían correr, esconderse bajo las camas y orar para que ninguna bala perdida abriera un hueco en la ventana y se alojara en algún cuerpo.
Etelvina Ramos se encontraba en el puesto de salud de una vereda cercana, hablando con la enfermera, cuando llegaron los cadáveres de ocho guerrilleros. Se ofreció a ayudar para arreglar a los muertos. «¿No le da miedo?, usted todavía es una niña», preguntó la enfermera. «Miedo el que sintieron ellos», contestó la adolescente señalando los cuerpos. Una guerrillera tenía rajados los senos, la barriga, la boca. «Seguro lo hicieron cuando estaba viva», dijo la enfermera.
Mientras remendaban a los inertes, el olor a óxido y pólvora invadió el espacio y los pensamientos. Hablaron de la existencia, de si alcanzarían a vivir o si las matarían porque sí, porque no o por sospecha; hablaron sobre verse al otro lado de sus manos, como despojos a los que tocaba reconstruir para darles sepultura. «Váyase, Váyase lejos y no vuelva», esas fueron las palabras que la enfermera le dijo a Etelvina Ramos y que ella aún recuerda.
En medio de la muerte la joven comprendió que algo se estaba transformando. Que la enfermedad de la violencia llegaba vestida de botas de diferentes bandos. Que una planta sagrada para algunas etnias indígenas era el centro de disputas para los blancos armados. La tierra mágica y pacífica que había conocido en su infancia se llenaba de sombras, casquillos y cadáveres. Algo estaba sucediendo, y tardó años en comprender su verdadera misión: defender su hogar, la Amazonía.

La traición de la familia
El hijo mayor de la familia, un hombre de treinta años con su propia finca y cultivos, extendió el negocio al centro del país. Pagaba a mujeres para transportar a Bogotá pasta base de coca. Aunque las ganancias eran buenas, al ser el jefe de una cadena que llegaba casi a las narices de los clientes, se quejaba del pago que tenía que hacer a las mujeres. La madre, preocupada por el malestar de su hijo, reprendió a Etelvina Ramos: «Él gastando plata en muchachas y usted acá, de mucha risita con los trabajadores y brincando como una cabra». Sin derecho a defenderse con los justos argumentos de ser casi una niña y la capataz de la finca, fue obligada a transportar la mercancía.
Tenía catorce años, su mundo se reducía a ese pedazo de tierra olvidado por Dios (porque la violencia ya empezaba a cubrir todo). No había salido nunca de allí, y menos con tremendo paquete. Sin chistar se dejó acomodar cinco kilos de coca envuelta en plástico y pegada a las piernas y el estómago con adhesivos. Solo se atrevió a pedir un revólver para defenderse de los ladrones y de los animales de la selva. Fue enviada sola en un autobús hasta el río Caquetá, y luego caminó entre una cordillera hasta el pueblo de San Juan de Villalobos. No podía andar por las carreteras, debía permanecer bajo la sombra de la vegetación. Tuvo miedo de los guerrilleros, de los acechadores de los montes, de los tigres que se escuchaban a la distancia. En la noche durmió poco por el terror a las serpientes y a los sonidos de la oscuridad. Con el miedo surgió el resentimiento que rumió todo el camino hasta volverse imperdonable. Lloró de rabia al recordar los regaños de su mamá para obligarla, y a su hermano por exponerla para ahorrarse unos pesos.
Llegó a Bogotá. El frío de la capital y el gris de su cielo reforzaron su tristeza. Entregó la mercancía y recibió un dinero para su regreso en autobús. No volvió a su hogar, el resentimiento no le permitía ver a su madre a los ojos. Consiguió trabajo en una cocina de procesamiento de coca.
Etelvina Ramos regresó a La Cristalina a los 18 años con la intención de presentar a su esposo y a su hija, no por cariño sino por deber. La madre lloró, la daba por muerta al igual que al hijo convertido en guerrillero varios años atrás. Para tranquilizarla se fue al monte para hablar con el comandante del frente de las FARC. El miliciano confirmó que el hermano seguía con vida, pero casi desahuciado por una hernia sin tratar.
«¿Cuánto hay que dar?», preguntó Etelvina Ramos. Acordaron cuatro vacas en un plazo de dos meses y de incumplir ella se iría al monte para ser canjeada por su hermano. Recuerda que el guerrillero, que la conoció cuando era una niña, le pregunto: «A usted qué le dieron para que tenga ese carácter?». Ella le respondió: «En la vida aprendí que no debo arrodillarme ante nadie». La madre, que hasta ese momento no sabía el resentimiento de su hija hacia ella y su hermano por enviarla a una travesía entre montañas y peligros, accedió a dar las cuatro cabezas de ganado.
«No hay que retroceder en la vida ante ningún conflicto, pues sólo afrontándolo de cerca se ve si tiene remedio», escribió José Eustasio Rivera en su libro La vorágine. Con esa premisa reclamó a su hermano, y con la misma continuó su camino que la llevaría a transformarse en defensora de los derechos humanos y del territorio.
El éxodo de Etelvina
En la madrugada del 7 de noviembre de 1999, Etelvina Ramos despertó asustada por el golpe de culatazos en la puerta de su casa, ráfagas de plomo e improperios lanzados por hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que ordenaban la salida de los habitantes.
Etelvina Ramos vivía en La Dorada, un caserío cercano a la finca de su infancia. Con el sueño aún enquistado en su cabeza, y con la fe de que fuera una pesadilla, salió de su casa. El sereno, los gritos y los muertos fueron bofetones de realidad. Se halló en la cancha del parque principal con los aterrados habitantes, y más lejos escuchaba disparos en casas conocidas y comprendió que ya no vería a esos vecinos. Dice que fueron unos veinte muertos. La cifra oficial es de seis, según la investigación del portal periodístico Verdad Abierta.
La crueldad acaecida en esa región del país tiene sus orígenes a mediados de la década de los noventa. Durante la Tercera Cumbre Nacional del Movimiento de Autodefensas Campesinas de Urabá y Córdoba, liderada por los hermanos Castaño, quienes idearon un plan para recuperar territorios perdidos, dominar otros de presencia guerrillera y adueñarse del negocio de la coca. Amparados por la Fuerza Pública, como relatan las víctimas, llegaron a los poblados en camiones, y con un régimen del terror asesinaron a miles de civiles considerados de la subversión.
Etelvina Ramos huyó de La Dorada a Puerto Guzmán, Putumayo, pero la guerra parecía seguirle los pasos. Las Autodefensas entraron al pueblo. Siguió huyendo y llegó a Puerto Valdivia, municipio de Curillo en el departamento de Caquetá, para encontrarse con su esposo. Él llevaba ya un tiempo instalado en ese lugar.

Como si la vida fuera un espiral descendente que culmina en un abismo, encontró en Puerto Valdivia un poblado vacío, de casas abandonadas por la angustia del horror. El marido se apresuró a recogerla, y con las manos apretándose la cara, en señal de desespero, le dijo: «Esto se jodió». Una canoa que pasaba por coincidencia se apresuró a recogerlos con la advertencia de no sobrevivir si se quedaban en ese lugar. La guerrilla había dado la orden de salir ante el próximo arribo de los paramilitares.
En esa pugna por controlar el negocio del narcotráfico, los campesinos cayeron en manos de paramilitares, guerrilleros y militares. Los muertos eran sospechosos de pertenecer a un grupo armado, y los líderes sociales, desde ese pasado, hasta hoy, son amenazados y perseguidos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, han sido asesinados 1552 en Colombia.
Amenazas sobre todo aquel que se organice
Etelvina Ramos dice que el miedo es como un dolorcito que siente en una parte invisible. Ya lo ha sentido tanto que se volvió crónico, y hasta puede llegar a olvidarlo. Con ese dolor crónico se instaló en Puerto Valdivia, en el Caquetá, luego de tres días de dormir con su marido y sus cuatro hijos entre el monte, hasta que se normalizara la situación de orden público. Se prometió construir desde allí. «Ya estaba cansada de correr de pueblo en pueblo dejándolo todo, en ese territorio me dije: “De aquí soy”, y empecé mi labor con las comunidades».
Se capacitó en leyes, participación comunitaria y derechos humanos en talleres que dictaban la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo. Creó una primera cooperativa comunitaria, que desapareció en 2007 cuando una guerrillera de las FARC mató al secretario y al tesorero. Los paramilitares también la veían con recelo y la acusaban de ser la amante de algún comandante de la izquierda. Entre ese razonar se hallaba en un punto peligroso, el de ser un blanco para apuntar y matar. En esa región levantar la cabeza y hablar en público significa que estaba apadrinada por algún grupo armado. Al ser huérfana, los unos y los otros aseguraban que estaba con el bando contrario, y por ese pensamiento empezaron las amenazas.
Consciente de ese peligro, en 2007, fundó la Asociación de Mujeres de Derechos Humanos convertida una década después, y por pedido de los hombres, en la Asociación Campesina. En 2016 también creó la Asociación de Trabajadores de Curillo (Astracur) para acoger a las diferentes asociaciones comunitarias de las veredas del municipio.
Con la firma de los Acuerdos de Paz, entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, se establecieron puntos para la sustitución de cultivos con garantías para los campesinos, una forma de compensar el olvido histórico de las autoridades y la guerra ocasionada por ese abandono. A través de Etelvina Ramos, como líder de la Asociación, se acogieron 482 familias, de las cuales 375 son beneficiarias de un subsidio de más de 32 millones de pesos colombianos (alrededor de 8.000 dólares) entregados por cuatro conceptos: capital inicial, proyectos a corto plazo, seguridad alimentaria y proyectos a largo plazo.
Astracur es una especie de gran fundación que acoge otras más pequeñas. Es el enlace entre el Gobierno nacional y la región. La Asociación de Mujeres Rurales del Bajo Ceilán es una de las organizaciones acogidas por Astracur. Esta asociación, representada legalmente por Luz Marina Giraldo, ha sido beneficiada con apoyo logístico y económico en los proyectos de sustitución de cultivos. Sobre Etelvina Ramos dice: «A pesar de las amenazas sigue firme, otros se marcharon y no regresaron para no ser asesinados, en cambio Etelvina, aunque no vive aquí, viene con frecuencia y está al tanto de que todo se ejecute».
Con la puesta en marcha de los Acuerdos, la guerra pareció alejarse del territorio. La calma se desvaneció un año más tarde, en 2018, cuando aparecieron antiguos y nuevos grupos: las disidencias de las FARC, llamadas ahora Segunda Marquetalia, bandas criminales, las Autodefensas Unidas de Colombia, el cártel de Sinaloa y la Fuerza Pública. Las plantaciones volvieron a extenderse. Si antes se vendía a los paramilitares o a la guerrilla, ahora ya no se sabe quién es el comprador.
Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC), las áreas sembradas de coca registraban 204.000 hectáreas en 2021, en todo el territorio colombiano. Al año siguiente, 2022, se incrementó en un 13 %, es decir, pasó a 230.000 hectáreas. El departamento con mayor crecimiento es el Putumayo, en la Amazonía colombiana. Ahí se contabilizaron 48.034 hectáreas de coca en 2022, un aumento del 70 % si se compara con el 2021.
Desde 2019 las organizaciones campesinas de la Amazonía que trabajan por la defensa ambiental y la sustitución de cultivos, como Astracur, y otras como la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales Ambientales y Campesinas de Caquetá (Coordosac) y la Asociación Municipal de Trabajadores y Trabajadoras de Piamonte Cauca (Asimtracampic), han sufrido amenazas y asesinatos. Varios de sus líderes han tenido que huir e implementar sus proyectos desde la clandestinidad.
Marlon Yecid Calderón, delegado de la Mesa Departamental de Víctimas, ha sido protagonista de tres hechos victimizantes que prefiere no detallar. En este momento se encuentra protegido por escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Calderón no entiende por qué Etelvina Ramos no se ha acogido a un sistema de protección ante el alto riesgo en el que se encuentra. Ella no se ha acogido por miedo a que el esquema de protección se permee de enemigos.
En medio de su lucha ambiental, Etelvina Ramos también ha denunciado convenios que las petroleras han tenido con los municipios para evadir responsabilidades ambientales. También se ha pronunciado en contra de la contaminación que produce la minería ilegal de oro, ya que daña el río Caquetá.
No abandonar la defensa
Desde su hogar, en un lugar incierto, Etelvina Ramos se traslada sin aviso a Curillo para seguir trabajando con la asociación, pero no pernocta en ningún caserío. Si abandonara para siempre la región, la Asociación correría el riesgo de desaparecer. Luego de su lucha, no puede dejar desamparados a los que confiaron en su liderazgo.
Desde 2017 ha sido intimidada. Ese año, las disidencias de las FARC intentaron reclutarla en tres ocasiones, y ante la negativa sobrevino la amenaza de muerte. En 2022, un miembro del cártel de Sinaloa le dijo al hijo de Etelvina Ramos: «Si su mamá se aparece por aquí, le da un grupo o el otro, pero no puede quedar viva». Todo el tiempo su familia y amigos le advierten que están detrás de ella.
La misión de Etelvina es contraria a los intereses del narcotráfico. Su búsqueda es la creación y aprobación de una Reserva Campesina que acogerá veintinueve veredas de Curillo. Se trata de una figura que permite una gestión comunitaria del territorio y que, entre otras cosas, busca crear las condiciones para el desarrollo sostenible de la economía campesina.
«Los grupos armados ilegales no entienden de programas. Piensan que ella está formando a la gente para que se vaya en contra de ellos, pero no es así, ella quiere fortalecer a las comunidades para que reciban lo que merecen, para que puedan sobrevivir con una economía distinta al narcotráfico», dice Dora Enith Vargas, hija de Etelvina Ramos. Luego añade en un tono fraternal: «Ella es la mejor persona del mundo, la más berraca, sólo un alma así de buena es capaz de cambiar su propio bien por el bien de los otros».
Luego de siete años de planeación, Etelvina Ramos espera que el Gobierno apruebe pronto la reserva. Con el territorio delimitado bajo decreto nacional, pondrá en marcha estrategias, en compañía de las comunidades, para evitar el dragado de los ríos y el uso del mercurio, acciones propias de la minería ilegal. Además, busca que entreguen predios, con escrituras, a los campesinos para cultivos de subsistencia y comercialización, siempre y cuando los beneficiarios se ajusten a los compromisos ambientales de arborización de especies nativas y cuidado de los afluentes. En concordancia con lo anterior, evitar las fumigaciones terrestres y aéreas con glifosato, y la sustitución de cultivos ilícitos, de manera voluntaria.
Luego de una infancia y adolescencia rodeada de coca, Etelvina Ramos ha visto cómo los suelos han perdido fertilidad por la continua siembra. El paisaje conocido durante la época en la que llegó a la región, de animales salvajes y extensiones de selva virgen, se fue transformando por extensiones de cultivos ilícitos. Los sonidos de la naturaleza se convirtieron en ráfagas de balas y llanto por los muertos. Esa parte del pulmón del mundo, la Amazonía, se contaminó por la barbarie, y la ambición se volvió el tumor de ese pulmón.
¿Cómo lograr erradicar una planta que mueve gran parte de la economía de los grupos armados ilegales? ¿Cómo convencer a los campesinos de dejar de cultivar? Etelvina Ramos, como otros líderes sociales, trabajan de la mano de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), para poner en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), en el cual se encuentran casi 100.000 familias de todo el territorio nacional.
Como enlace en la zona, Etelvina Ramos sabe que es importante un trazado vial que permita a las comunidades trasladar sus productos para ser vendidos, y una retribución económica por trabajar en la defensa del ambiente. ¿El fin?, lograr un equilibrio entre la población y la naturaleza.
Según la cosmogonía de la etnia amazónica Murui Muinane, cuando la coca —planta sagrada para los indígenas—, cae en manos de los blancos se convierte en sangre y miseria. Un presagio ancestral cumplido. Etelvina Ramos, sin conocer la leyenda de los nativos, y a través de los dolores propios, concluyó lo mismo. Pero tiene fe, sin ella no podría continuar. La fe, para ella, es más grande que el miedo.

Este texto se publicó originalmente en Mongabay Latam y forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega (NICFI).