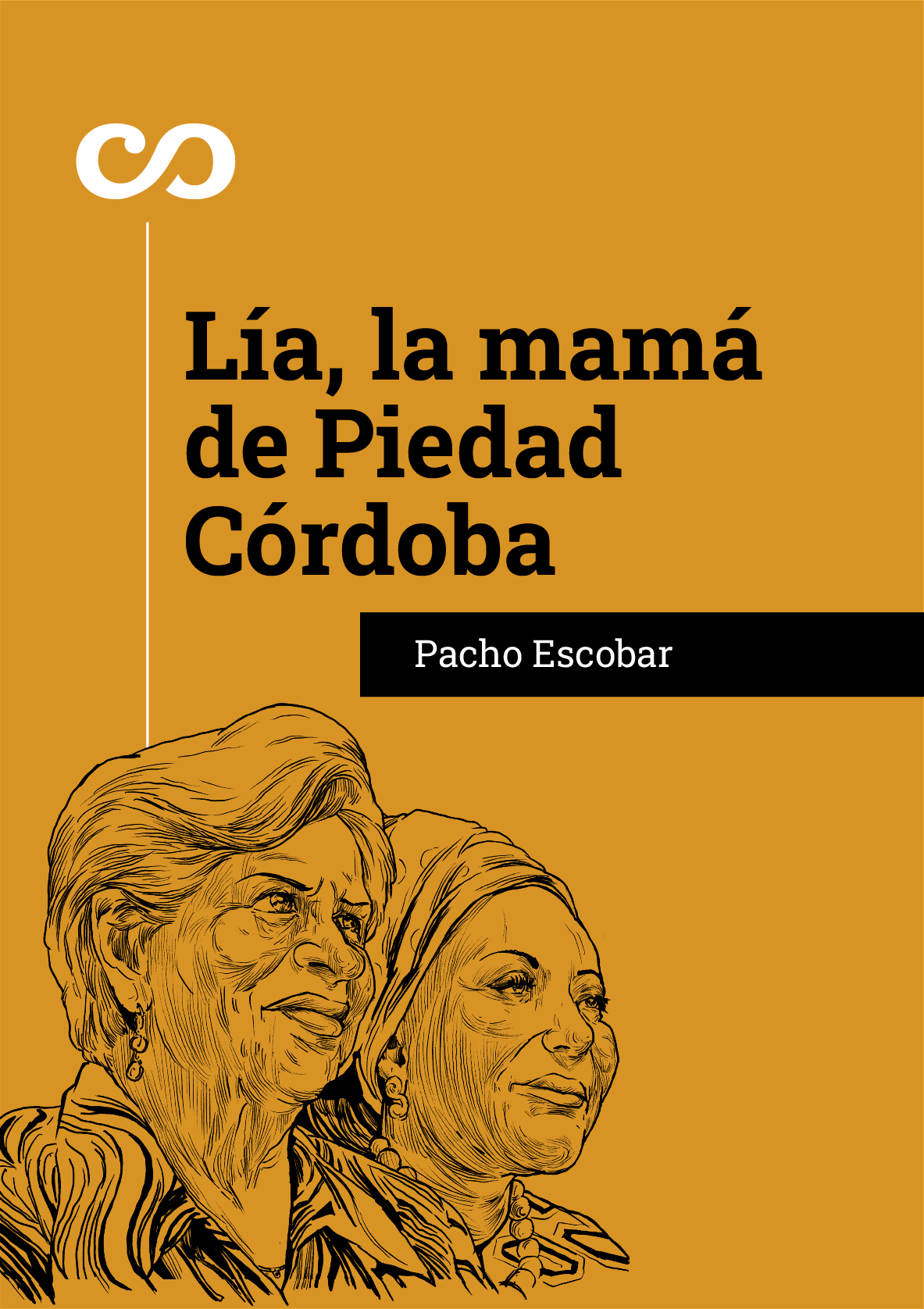Su prometido, ocho años mayor, se llamaba Zabulón Córdoba y era el director de la escuela de Puerto Valdivia, Antioquia. De aquel hombre a Lía la cautivaron tres cosas: sus manos grandes, sus finas maneras y que, contrario a los hombres del pueblo, no era adicto al trago, sino a la lectura. Zabulón, por su parte, quedó flechado con los ojos azules y el pelo rubio de aquella mujer que era más blanca que la porcelana. Incluso estaba dispuesto a lograr algo que parecía imposible: robarle el amor a la hija de aquella familia paisa y racista, en la que habían jurado nunca dejar entrar un negro a la casa. Mientras más se oponían al noviazgo, a la jovencita más le gustaba ese hombre nacido en Negua, un caserío a orillas del río Atrato.
Hasta el sacerdote de Puerto Valdivia le aconsejaba a Lía tener cuidado y no dejarse enredar del «negro» Zabulón. Fueron ocho meses de compromiso, la mitad a escondidas, como si el mundo siguiera en tiempos de esclavos e inquisiciones. Se casaron en la iglesia El Sagrario de Medellín. Los padres de la novia la acompañaron y a regañadientes les dieron su bendición. Zabulón logró ganarse el respeto de la familia de Lía, pero nunca el aprecio. Pronto llegó el primer hijo, a quien bautizaron con el nombre del padre. Sin embargo, el bebé murió cuatro meses después. La segunda en llegar fue Piedad Esneda Córdoba Ruiz, nacida en el barrio Manrique Oriental, un 25 de enero, día de la conversión de san Pablo, el día de los conversos.
Otros ocho hijos completaron la familia. No saben cómo hicieron, ni lo supieron nunca, pero los once vivieron durante más de treinta años en una casa de dos pisos, cuatro alcobas y un solo baño en el barrio La Floresta. Cuentan que una tarde, mientras Lía paseaba por el parque llevando de la mano a Piedad, una vecina se acercó con la intención de hacer amistad y preguntó:
—¿Y esta morenita de quién es hija? ¿Se la cambiaron?
—Mis hijos pueden ser verdes si se quiere, pero los respetás porque son iguales que tus hijos y hasta mejor criados —dicen que respondió Lía con furia.
Aquella tarde todo el vecindario supo de su carácter. Era una mujer amigable, pero si alguien hacía el menor comentario racista, la veían convertirse en una fiera.
Lía dedicó su vida a la docencia y a la crianza de sus hijos, aunque también lo hizo con algunos ajenos. Un día, la pequeña Piedad salió a jugar. De pronto regresó llorando. Lía le preguntó el porqué de sus lágrimas. Piedad le dijo que ciertos niños le decían: «negra espantalavirgen», «negro mis zapatos», «con negras no jugamos». Lía entonces reunió al resto de sus hijos en la sala y con tono enérgico les dijo que si volvían llorando como Piedad, no saldrían más a la calle, porque era el colmo que las burlas por su color de piel los «achicopalaran». «La gente es gente por lo que tiene por dentro, por su espíritu trabajador, por su sabiduría; además, nadie es más que nadie, todos somos iguales», les dijo. Todo indica que desde aquel episodio Piedad Córdoba fue elucubrando cómo iba a hacer respetar un derecho fundamental: el derecho a la igualdad. Muchos años después logró, por ejemplo, el acceso a la titulación colectiva para proteger los territorios de los negros, y en 2001 dio el primer paso en el Congreso para que las parejas del mismo sexo tuvieran iguadad de derechos.
En contra de la opinión de su esposo, cuando nació el quinto hijo, Lía decidió volver a trabajar. Piedad ya estaba grande y podía cuidar a los menores. En 1961, Lía fue nombrada profesora en propiedad de la escuela Santa Lucía. Dictaba clases en la jornada de la mañana y en las tardes cuidaba a los niños. Mientras tanto, Zabulón fue nombrado profesor de Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. Años más tarde haría un posgrado en Ciencias Económicas en la Universidad de los Andes e incluso llegó a ser decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.
Exprimiendo al máximo sus sueldos y ayudados por préstamos bancarios, Lía y Zabulón lograron que sus nueve hijos cursaran carreras profesionales: Piedad, abogada; Augusto, ingeniero; Adolfo, licenciado en Educación Física; Byron, economista; Álvaro, economista; Gloria, ingeniera agropecuaria; Martha, licenciada en Estadística; Sandra, abogada, y José Fernando, administrador de empresas. A mediados de los ochenta, Lía puso el grito en el cielo, y también en la tierra, porque Piedad quería abrir un bar para ayudar con el pago de sus estudios y los de sus hermanos. Lía mandó a decir que no se lo permitiría, pero Piedad le había heredado su carácter decidido y obstinado y el negocio se abrió.
Lo llamaron Mi Viejo San Juan. El bar era atendido por Piedad y tres de sus hermanos. Meses más tarde, el lugar fue noticia por un petardo que hizo volar en pedazos ventanas y puertas. La madre, asustada, les pidió cerrar. Así lo hicieron. Piedad ya había incursionado en la política. Hacía parte del Partido Liberal y era la piedra en el zapato de los gamonales paisas. Pero necesitaban trabajar y estudiar, de modo que inauguraron otra famosa taberna llamada Habana Club. La matrona de la casa Córdoba Ruiz siguió dedicando su vida a la docencia. Fue profesora y directora en escuelas de primaria del municipio de Copacabana, Antioquia; y en los barrios El Poblado, La Floresta y Belencito de Medellín.
El 21 de mayo de 1999, Lía vio que sus compañeros de trabajo se secreteaban, pero a sabiendas de su temperamento nadie fue capaz de contarle lo que había pasado. Por los titulares del noticiero se dio cuenta de que su hija Piedad había sido secuestrada. Tres días después redactó y le entregó a varios periodistas un contundente mensaje exigiendo a los captores que se pronunciaran. Ante el enérgico mensaje, esa misma tarde el comandante paramilitar Carlos Castaño se atribuyó el secuestro. Piedad Córdoba estuvo secuestrada durante dieciséis días y fue liberada por la intermediación de varios políticos, entre los que se encontraba su amigo Horacio Serpa. Con ese episodio, Lía supo que vendrían muchos momentos difíciles.
Pocas veces se le vio llorar. Sin embargo, no pudo contener las lágrimas aquel 10 de enero de 2008, cuando su hija Piedad logró la entrega de Clara Rojas y Consuelo González, las primeras personas liberadas en el marco del acuerdo humanitario. Un mes más tarde vio cómo Piedad lograba, también, que volvieran a la libertad Gloria Polanco, Jorge Eduardo Géchem, Orlando Beltrán y Luis Eladio Pérez, quienes llevaban más de seis años en cautiverio.
Durante todos estos años, las alegrías se mezclaron con tristezas y disgustos. Zabulón murió en los años noventa, por lo que a Lía le tocó soportar sola el hecho de ser madre de una de las mujeres más criticadas del país. El ejercicio político de su hija se convirtió en el karma de la familia. Como muy pocos en la calle sabían quién era la madre de Piedad Córdoba, Lía sufría en silencio al escuchar los improperios de mucha gente que no veía bien las acciones de su hija. El temperamento de las dos chocó y rebosó la copa el día en que una empresa rechazó la hoja de vida de Álvaro Córdoba, por el simple hecho de ser hermano de Piedad. De nuevo, Lía la llamó a casa y con su marcado acento paisa le hizo saber lo que sentía.
Le dijo que cómo era posible que siguiera en una lucha en la que lo único que había recibido eran persecuciones y bofetadas. Le recriminó, según ella, por no pensar en la familia ni en ella misma. Le pidió que dejara la política. Se lo rogó. Llorando le dijo que la tenía con el corazón arrugado de tanto pensar en lo que pudiera suceder.
Ante semejante regaño, Piedad ofreció cambiarse el apellido. Lía le contestó que esa no era la solución. Y la volvió a sermonear por poner el pellejo y no obtener a cambio ni siquiera las gracias de los colombianos. Luego de discutir se dejaron de hablar durante una semana. Nunca habían estado tanto tiempo alejadas. Ambas sabían que compartían el mismo temperamento, ese que Piedad formó en su niñez, en el parque La Floresta, cuando paseaban juntas, tomadas de la mano.
* Esta historia, reeditada por el autor para CasaMacondo, se publicó originalmente el 15 de mayo de 2012, en el portal Kien&Ke.